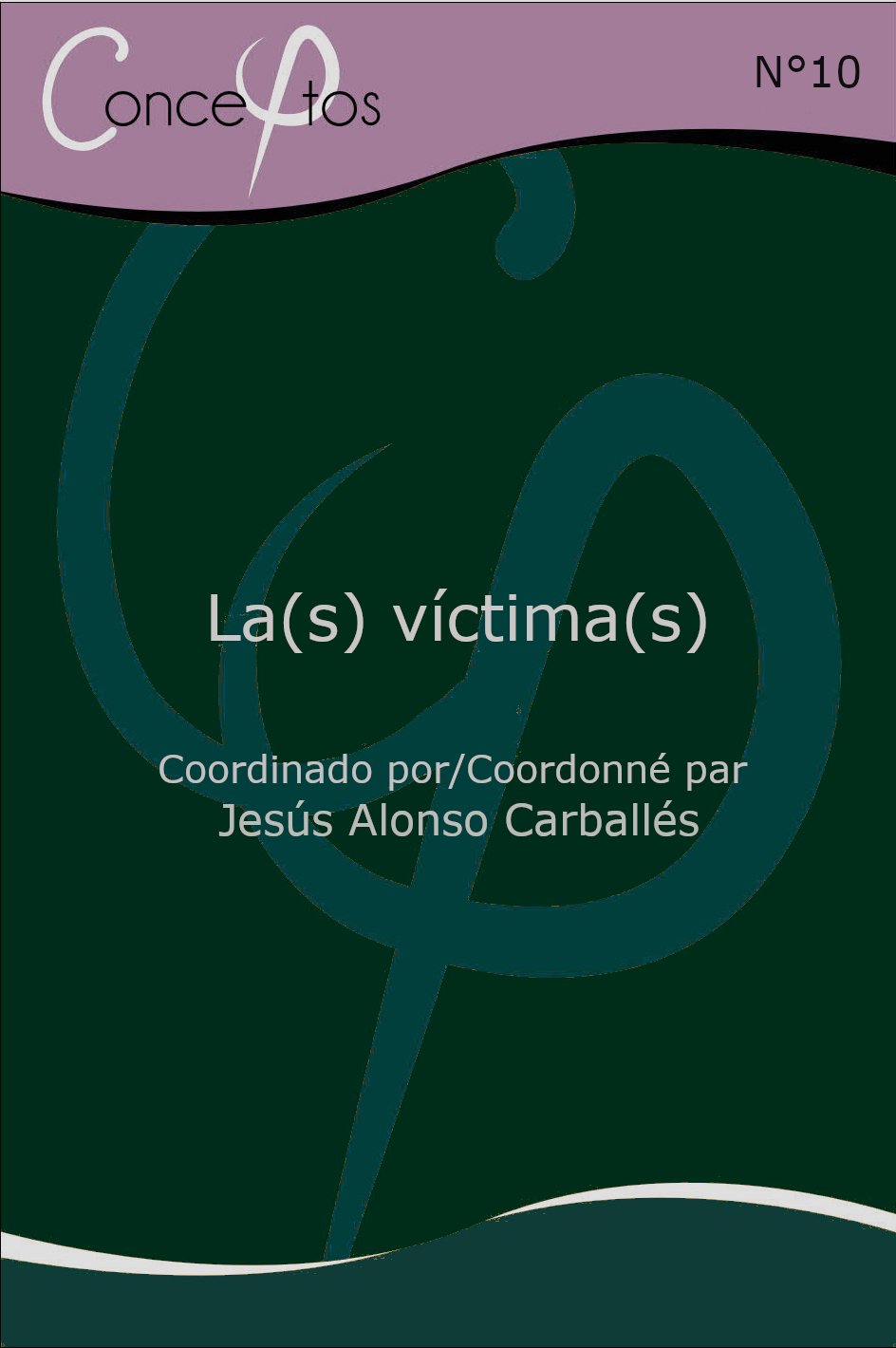Las víctimas visibles del delito en Uruguay: entre los homicidios reconocidos y los delitos contra la propiedad
Introducción
Los problemas de la violencia, la criminalidad y la inseguridad han modificado los ejes de conversación y los límites de lo pensable y lo decible en la sociedad uruguaya durante las últimas dos décadas. El delito ha ganado centralidad y la inseguridad se define como el principal problema del país. La gran mayoría de las conversaciones sobre la inseguridad versan sobre la existencia de delitos y violencias en el espacio interno, aunque también lo hacen sobre el deterioro de la vida comunitaria y los códigos de convivencia, y sobre las amenazas transnacionales vinculadas con el crimen organizado. En este contexto, se pretende poner la mirada sobre el papel que las víctimas del delito han desempeñado en estos procesos. El presente artículo refleja apenas una parte de una investigación más abarcadora sobre el campo de las víctimas del delito en Uruguay (Paternain, 2022).
Las víctimas en general, y las víctimas del delito en particular, son personajes centrales en la vida social contemporánea que presentan, además, altos niveles de visibilidad. Sin embargo, a la hora de acercarse a ellas, los desafíos son múltiples. Las víctimas se transforman en sujetos esquivos y ofrecen escollos a la hora de su aproximación. En este escenario, el abordaje de las víctimas del delito exige la triangulación de distintas técnicas de recolección de información. En efecto, la estrategia metodológica que se adoptó para el estudio del campo de las víctimas del delito en Uruguay (con base en entrevistas, testimonios en prensa y redes e información estadística), tuvo que enfrentar varias complejidades. Se realizaron entrevistas semiestructuradas a distintos tipos de víctimas del delito e informantes calificados. Se reconstruyeron discursos públicos y testimonios de y sobre las víctimas, volcados preponderantemente en los medios de comunicación y las redes sociales. Se procuró el acceso a distintas instituciones y organizaciones (Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía General de la Nación, Asociación de Familiares y Víctimas del Delincuencia, Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual). Si bien algunas de esas entrevistas se realizaron sobre finales de 2018, el grueso del trabajo de campo ocurrió durante el 2020, trabajo que se vio impactado por la pandemia de COVID-19. El intento de poder desarrollar observaciones participantes en juzgados penales y en sedes de Fiscalía se vio limitado a unas pocas situaciones debido a las restricciones de la presencialidad durante una buena parte del año 2020.
Sin embargo, más allá de las dificultades de contexto, hubo algunas víctimas de delito que ofrecieron resistencias para poder brindar testimonios para la investigación. Para estos y otros casos, se recurrió a la información volcada en distintos medios de comunicación (televisión, prensa escrita y radio), en redes sociales y espacios de internet para reconstruir testimonios y situaciones relevantes. De algún modo, muchas víctimas del delito tienen presencia pública y desde allí ofrecen insumos pertinentes para el análisis.
Las dificultades del campo son reveladores de los niveles de visibilidad de las víctimas. Provisoriamente, puede sostenerse que, en la mayoría de los casos, hay una relación estrecha entre la facilidad de acceso y conversación y el lugar de visibilidad pública y social que la víctima del delito adquiere. Las víctimas más emblemáticas, o aquellas más afectadas por el delito común, tienen una mayor disposición a exponer sus realidades y representaciones. Es sobre esta zona del campo de las víctimas del delito en Uruguay que este artículo pone énfasis. Además de explicitar un criterio de clasificación de las víctimas a partir de lo que se denomina la “escala de visibilidad”, pretendemos reconstruir las situaciones y representaciones de aquellas vícitmas con más visibiliad en el proceso uruguayo de los últimos años. Las víctimas indirectas de determinados tipos de homicidios (preponderantemente, los homicidios en contextos de robos violentos), los pequeños y medianos comerciantes que sufren robos y amenazas de manera cotidiana y los vecinos y vecinas que se organizan para estructurar prácticas de protección ante el delito, son los actores más reconocidos en las conversaciones públicas. Sus formas de ser y estar en el espacio social tiene consecuencias tanto en la construcción del sentido último de las demandas como en las expectativas de soluciones punitvas encarnadas desde los actores del sistema penal.
La escala de visibilidad
Las víctimas del delito se han transformado en sujetos centrales de nuestras sociedades contemporáneas. A pesar de la condición generalizada de las víctimas, no es tarea sencilla obtener sus testimonios. Algunas de ellas son más reconocibles y accesibles, otras son reconocibles pero ofrecen barreras (interpuestas por terceros o por ellas mismas), y no son muchos los casos de victimización dolorosa que logran abrirse en el contexto de una entrevista académica. Hay testimonios espontáneos, así como los hay calculados y racionalizados. Hay víctimas más directas a la hora de transmitir sus sentimientos, y hay otras más preocupadas por los posibles impactos sobre los interlocutores. A su vez, las víctimas que logran acceder a los medios de comunicación son conscientes de su visibilidad y están obligadas a sostener posiciones públicas.
Estas circunstancias muestran y ocultan a las distintas víctimas del delito, aunque esa visibilidad variable exige una interpretación rigurosa. Nuestra propuesta de ordenamiento de las víctimas se hará en función del principio de «visibilidad» (Paternain, 2022). La visibilidad de las víctimas se determina por aquello que se expresa en los discursos políticos e institucionales (lo que se nombra y lo que se prioriza) y por lo que se construye en el espacio público a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Las víctimas mostradas, las que se vuelven emblemáticas, las que son capaces de sostener discurso, las que obtienen algún nivel de representatividad. Sobre ellas se movilizan argumentos y se asignan posiciones y jerarquías. ¿Jerarquías con respecto a qué? Con respecto a las víctimas menos reconocidas, más dudosas, sin capacidad de voz o de enunciarse a través de sus propios discursos: no pueden hablar, y a veces alguien habla por ellas, aunque no siempre.
Este principio de visibilidad también pondera algunos insumos cuantitativos, es decir, aquellos elementos que configuran los procesos de victimización y sus formas de medirlos. Hay delitos que por su propio volumen y naturaleza adquieren presencia cotidiana de fácil registro. Por el contrario, hay otros que permanecen en las sombras con independencia de su volumen y frecuencia. Como es sabido, los cambios en los registros estadísticos sobre delitos tienen un impacto a la hora del reconocimiento de la existencia y visibilidad de las víctimas. Esos registros nada nos dicen sobre ellas, pero son relevantes para mostrar el peso de una realidad que antes no tenía contorno. Medir la victimización y sus distintas formas es la base para obtener los primeros derechos a la visibilidad.
En definitiva, los criterios políticos, morales y de volumen se anudan para configurar los espacios, las presencias y las luchas de las víctimas del delito. En este sentido, la visibilidad está mucho más asociada con el reconocimiento que con las posibles escalas de sufrimiento. Hay víctimas y violencias que importan más que otras, hay experiencias que tienen otro valor y algunas situaciones logran mayores niveles de impacto público.
En el contexto de este artículo, proponemos una clasificación de cuatro tipos de víctimas. En primer lugar, aparecen las víctimas más visibles y reconocidas, por ejemplo algunos homicidios y los que sufren delitos contra la propiedad (hurtos, rapiñas, daños). En esta escala de visibilidad, las víctimas tienen una alta presencia pública y social al tiempo que logran autoidentificarse como sujetos eminentemente «apolíticos». En segundo lugar, figuran las víctimas emergentes, aquellas con visibilidad creciente, pero resistidas a la hora de transformarse en víctimas representativas. Las distintas situaciones vinculadas con la violencia de género entrarían dentro de esta categoría. Sin embargo, esta visibilidad no se asienta en una lógica de primera persona, sino más bien en el criterio de las «víctimas habladas» (Casado-Neira y Martínez, 2017) cuyas acciones y movilizaciones de reconocimiento juegan un relevante papel político. En tercer lugar, podemos ubicar a las víctimas negadas, es decir, aquellas que logran por un instante algún nivel de visibilidad pero luego reciben los impactos de importantes fuerzas que las neutralizan y las devuelven a su lugar de sombra. Cuando en una misma persona conviven complejamente víctima y victimario (por ejemplo, en muchos homicidios de jóvenes de alta vulnerabilidad social), la condición de víctima necesita ser deliberadamente neutralizada, para lo cual se requiere de importantes operaciones simbólicas y políticas. Por último, en una zona contigua, se ubican las víctimas escondidas, las que sufren cotidianamente las distintas formas de delitos sin que su realidad quede reflejada en los discursos públicos, en la agenda de los medios, en las políticas de reconocimiento, en los registros estadísticos o en los estudios especializados. De alguna manera, tanto las víctimas negadas como las escondidas suponen la cancelación del sujeto sufriente. Las mujeres, los adolescentes, los jóvenes y los pobres son suspendidos en sus posibilidades de expresar un dolor que sea registrado por otros más allá de sí mismos.
La posición de visibilidad produce un conjunto de disposiciones. Las víctimas más visibles tenderán a conformar un patrón de identidad propio. El lugar de reconocimiento es la condición de posibilidad para la actualización de las vivencias, para la expresabilidad pública de las emociones, para la conformación de «comunidades emocionales» (Jimeno, 2010) y para la eventualidad de la «acción colectiva» (Pita y Pereyra, 2020). La visibilidad moldea las disposiciones de las víctimas, es decir, los intereses, las demandas y la capacidad de agencia. Dentro del principio de heterogeneidad, las víctimas pueden derivar hacia una gestión más individualista de su situación o hacia un formato más organizado y colectivo, aunque es posible reconocer en casi todas las víctimas un patrón de identidad especialmente autocentrado.
En este artículo, abordaremos las víctimas del delito más visibles, según los criterios que surgen de las dinámicas contemporáneas en Uruguay. Dentro de esta categoría, aparecen las víctimas indirectas de homicidios y las distintas figuras vinculadas con la victimización contra la propiedad.
Las víctimas indirectas de homicidios
En un país de las dimensiones demográficas del Uruguay, y con la expansión de los medios de comunicación y de las fuentes de información, casi todas las muertes por homicidio se transforman en noticias públicas. Si bien algunos casos permanecen en la nebulosa (homicidios que son asumidos como suicidios, personas que desparecen y al tiempo son encontradas sin vida), los homicidios llegan a los portales de noticias de alcance nacional, al punto que muchas veces las organizaciones sociales los toman como insumos para sus propios registros. En Uruguay, las muertes por homicidios tienen visibilidad. Hay muertes emblemáticas que producen profundos impactos sociales, pero son la minoría. La gran mayoría de los homicidios se acumula rutinariamente casi sin despertar reacción. Del mismo modo, hay víctimas que logran trascendencia pública, al punto de configurar sus vidas en función de su capacidad de incidencia para alterar algunos aspectos de las políticas predominantes (Gayol y Kessler, 2018). Esas víctimas tienen que aprender las reglas para expresarse y sentir en público, lo que supone transitar por las fases del escrutinio, la evaluación y la eventual aceptación hasta transformarse ―al menos― en figuras no cuestionadas. ¿Quién se atreve a contradecir a una madre que ha perdido a un hijo en un homicidio? El dolor propio se consolida como fuente de autoridad.
En este apartado nos detendremos en las muertes que importan, o mejor será decir, en las víctimas que, por distintos caminos, adquirieron en la sociedad uruguaya de los últimos años los mayores niveles de visibilidad. Estamos en presencia, fundamentalmente, de mujeres que ocupan un lugar destacado dentro del campo de las víctimas del delito, no tanto por su capacidad de acción a la hora de resignificar el dolor (que es bien relevante además), sino por su presencia «no cuestionada». Quizá no estemos ante las víctimas con mejor perfil de representación, pero lo cierto es que estas mujeres proyectan muchos rasgos ideales que no admiten crítica en contrario.
En Uruguay, para que un homicidio adquiera presencia y alta visibilidad tiene que haber ciertas condiciones sobre las causas que derivan en el hecho (la muerte en un contexto de robo violento), sobre el perfil de la víctima (un trabajador sacrificado que se encontró con esa fatalidad) y sobre el esfuerzo que realizan los sobrevivientes para reproducir sus sentimientos de dolor y establecer sus demandas ante públicos más amplios. Algunas víctimas de homicidios pasan a tener una «figuración» (Traversa, 1997) en función de ciertos registros discursivos que las vuelven entidades definibles y aislables en su singularidad. En este contexto, las madres pasan a ser figuras esenciales para sostener esos niveles de visibilidad, pues ellas están habilitadas por su centralidad a la hora de fomentar, modificar y acomodar los vínculos relacionales y ofrecer testimonios sin ser interpeladas (al menos de forma directa) y a asumir algunas responsabilidades de cuidados simbólicos en materia de reparación del dolor.1
El inicio del dolor
La violencia homicida es vivida por las víctimas secundarias o indirectas como un acontecimiento, como un estallido. En muchos casos puede haber una sospecha de riesgo, o la secreta convicción de que algo puede pasar, pero lo que predomina es la sorpresa. Cuando la vida de alguien termina en forma violenta, la muerte atrapa por completo a los que quedan. Esa marca perdura en los que sobreviven, sean las familias o los afectos más cercanos. Las víctimas de homicidios generan otras víctimas, producen nuevas realidades que colonizan a los vivos. Cuando el hecho ocurrió hace muchos años atrás, las víctimas suelen recordar el estado de shock en el que quedaron y el ambiente de frialdad con el que tuvieron que encarar los trámites y gestionar las necesidades afectivas inmediatas. En medio del dolor agudo, la ira y el desconcierto, las víctimas comienzan a vivir distintas situaciones vinculadas con la «espera» de noticias sobre el cuerpo del fallecido y sus niveles de sufrimiento, de contención y apoyo, de etapas y novedades del proceso judicial. Los tiempos podrán ser más cortos o más largos, pero en esa espera siempre hay necesidad de saber. Cuando se pierde a un hijo en el contexto de un robo violento, lo que más urge es encontrar al responsable y poder «mirar a los ojos que vieron por última vez los ojos de mi hijo».2 Es habitual que en esta etapa muchas víctimas no sientan la contención por parte del sistema penal. Al contrario, las víctimas emblemáticas que hemos entrevistado fueron capaces en su momento de identificar vacíos iniciales y estuvieron dispuestas a trabajar para crear mecanismos de contención que ellas consideraban inexistentes.
Al poco tiempo, las víctimas tienen que asumir que están ante un cambio que es para siempre. En los primeros tramos del duelo, las familias que pierden a uno de sus integrantes en un homicidio manifiestan necesidades múltiples. Muestras de afecto y apoyo, contención, ayuda psicológica («para poder sacar todo ese dolor») y psiquiátrica (el salvavidas de los antidepresivos), pero sobre todo se enfatiza en la necesidad de justicia, vale decir, en la condena de los responsables. Algunas madres han tardado más de diez años para que el homicidio de sus hijos tuviera alguna resolución judicial (la espera, la larga espera para las víctimas).
El sufrimiento en el duelo implica pérdida y vulnerabilidad. Hay una cierta condición universal en el sufrimiento en la medida en que todos tenemos una idea de lo que significa perder a alguien y todos somos de alguna manera vulnerables. Al decir de Butler, esa es la consecuencia de cuerpos socialmente construidos y sometidos a la mortalidad, la vulnerabilidad y la praxis (Butler, 2006). Las pérdidas también tienen relación con una rápida respuesta agresiva. Cuando se sufre semejante violencia, se instala la necesidad ―individual y colectiva― de saber cómo responder. El temor, la angustia y la furia son sentimientos presentes en las etapas iniciales del duelo y modelan muchas de las reacciones individuales, grupales e institucionales. Pero al mismo tiempo, el sufrir un daño también habilita caminos de reflexión sobre el mismo (Butler, 2006). Además de la indignación moral y las demandas colectivas, los sujetos damnificados son capaces de sostener discursos críticos con perspectivas comunitarias y con preocupación por la vulnerabilidad de los otros. En las reacciones de las víctimas indirectas de homicidio hay varias huellas en ese sentido.
En definitiva, el duelo se elabora cuando alguien acepta que cambió para siempre a causa de la pérdida. Las personas ingresan en un proceso cuyo desenlace desconocen, quedan a merced de la corriente y no logran ser dueñas de sí mismas. Cuando se pierden los lazos no se sabe quién se es ni qué hacer (Butler, 2006). La víctima es un sujeto dependiente y atado a las relaciones con los otros. En sus relatos, el duelo aparece como algo privado, individual y despolitizado, pero en la realidad de su trayectoria el duelo es una fuerza política y social que marca las fronteras de la integración.
Las víctimas indirectas de homicidio admiten que el duelo es un proceso complejo que nunca termina. Más allá de la heterogeneidad de vivencias, se han desarrollado infinidad de estudios que revelan las etapas del duelo (negación/aislamiento, ira, negociación/pacto, depresión, aceptación) (López Gómez, et. al, 2013; Corredor, 2002; Kubler-Ross, 1993). Sin embargo, el duelo no puede comprenderse desde claves solo individuales («cada víctima es un duelo»), porque de esa manera se estarían perdiendo las dimensiones relacionales y las experiencias de sentido socialmente compartidas (Guzmán y Sánchez, 2016; Herrero y Neimeyer, 2007). El origen de la violencia, las redes de inserción social, los niveles de reconocimiento institucional, el sistema de significados puesto en juego y los márgenes de acción para construir caminos propios, son algunos de los elementos que configuran las experiencias subjetivas del duelo.
Apoyos y necesidades
No hay víctima indirecta de homicidio que no evoque un momento de ira, odio y enojo. Más tarde, esos sentimientos cambian y se resignifican. En el camino, son muchos los puntos de apoyo que las víctimas encuentran para sostenerse en pie. Las pérdidas son compensadas por la existencia de otros vínculos que también rescatan. Por ejemplo, una madre que piensa en su pareja y en su nieta, o una hermana que tiene que sostener a una madre devastada. El rol social que se ocupa en relación con los otros («¿qué ganaba mi familia si yo me suicidaba?») impide que la vulnerabilidad termine en desintegración.
La víctima también se sostiene a partir de la mirada de los otros (Domingues, et. al, 2015). En espacios sociales en donde existe prevalencia de este tipo de muertes, algunas madres que pasan por la misma situación logran contactos de solidaridad y vínculos de comprensión para sobrellevar las ausencias y el dolor. Se forman relaciones abiertas e inestables, pero que ayudan a desingularizar cada uno de los casos y a conformar una suerte de “comunidad del dolor” (Das, 2008). En este sentido, el espacio vecinal también juega un rol decisivo. La lógica de los buenos vecinos contribuye a la recompensa de la contención. La vulnerabilidad de algunas víctimas moviliza los sentimientos de los entornos cercanos, y a su modo sostiene con la mirada de los otros los esfuerzos de las víctimas para no caer en la desintegración.
Las valoraciones positivas de los vínculos familiares, vecinales y de amistad tienen su correlato a la hora de evaluar las repercusiones de la muerte. La gran mayoría de los homicidios no logra instalarse como noticia duradera ni a nivel nacional ni a nivel local. A lo sumo obtiene un impacto barrial que rápidamente se reabsorbe, sobre todo si hablamos de una zona más o menos acostumbrada a este tipo de muertes violentas. Para muchas familias sobrevivientes, el marco público para evaluar esos impactos de la muerte son las redes sociales. Tener la certeza de una «gran repercusión positiva» es un estímulo para dichas familias y reafirma la presencia de los otros en las etapas iniciales del duelo.
Entre las múltiples necesidades que las víctimas manifiestan, la de justicia es una de las más recurrentes. Se tarde más o menos en la resolución judicial ―cuando la hay―, la víctima es capaz de reconocer un punto de inflexión en el proceso del duelo cuando los responsables de los homicidios reciben condena. Para muchas víctimas, un cierto grado de equilibrio y compensación llega de la mano de lo que ellas llaman la «justicia»: «entonces creo que cuando se logra encontrar a quien te rapiñó o a quien mató en una rapiña, la persona queda con una tranquilidad». Sin embargo, ¿cuántos duelos son negados cada vez que aumenta el porcentaje de no aclaración de los homicidios?
Aun en estos casos extremos, pocas veces las víctimas reclaman venganza, al punto que sus luchas internas más desafiantes consisten en mantener a raya su ira. Lo más básico que se reclama es que aquella persona «que te quitó a tu hijo» sea encontrada y que la justicia actúe. En general, las respuestas se esperan del sistema institucional, «porque vos no salís a buscarlas y hacés justicia por mano propia». Pero para las víctimas la concepción de justicia no se limita al ámbito reducido de la resolución judicial. Luego de un tiempo, hay víctimas que logran reflexionar sobre los alcances más amplios de la idea de justicia.
Las madres/víctimas se transforman en figuras representativas por lo que logran incorporar y reflejar de sufrimiento injusto, pero además porque deben enfrentarse a las secuelas de la victimización secundaria. Más reticentes o más abiertas, más conformes o disconformes, estas víctimas siempre suponen un alto potencial de crítica a la racionalidad del sistema penal, una racionalidad que es interpelada cuando no es capaz de interpretar el dolor. La víctima queda en un lugar incómodo por lo que vive, y sobre todo por lo que le hacen vivir.
La identidad
Todo confluye finalmente hacia la conformación de la identidad de la víctima indirecta de homicidio.3 Las personas muy cercanas a una víctima de homicidio logran encarnar una identidad fuerte más allá de cualquier voluntad. La propia víctima es consciente del cambio de rol a lo largo del tiempo: «ha habido un cambio muy grande», por ejemplo al pasar de ser un mero objeto de prueba a un sujeto de derecho en el nuevo proceso penal: «hoy por hoy no se la ve de la misma forma que cuando a nosotras nos mataron (en 2009) a…» Según muchos testimonios, antes la víctima era una palabra prohibida: «no se hablaba directamente, se omitía hablar de la víctima. Solo lo justo y lo necesario». Hoy, por el contrario, el concepto está mucho más expandido y aceptado, y por lo tanto los sujetos pueden habitar esa identidad.
La identidad de la víctima se asocia indefectiblemente con el dolor y el sufrimiento. Ahí radica su fortaleza, y también su debilidad. La víctima es una persona que concentra un conjunto de necesidades básicas: justicia, afecto, apoyo, trascender el dolor, reconocimiento explícito de su condición humana, figuración social. La víctima es alguien que recuerda sus etapas iniciales como un «tembladeral», como haber caído en «arenas movedizas». En ese momento, «lo único que querés es salir, para donde sea». La víctima es alguien que cambió su vida para siempre, sin haberlo querido ni planificado, y que está obligada a transitar un camino que no sabe a dónde la conducirá. La nueva identidad se le impone sin demasiado margen de decisión.
La identidad de víctima es un lugar incómodo, al punto que se lo acepta al mismo tiempo que se lo rechaza. También es un lugar incómodo cuando la mirada de los otros solo proyecta compasión. La víctima no quiere ser tratada como «la pobre víctima». Aspira a que los demás se pongan en su lugar y la ayuden a salir adelante.
Es interesante cómo las víctimas de homicidio tienen definiciones diferentes cuando se nombra la palabra víctima. En algún caso, se apela a una identidad abstracta, lo más alejada posible de su situación vital. La disociación entre su experiencia y la definición revela un cierto grado de resistencia. Sin embargo, otras definiciones apuntan a la condición más objetiva de una individualidad. En tal sentido, la víctima es un «sobreviviente», una persona «que no deja de ser vulnerable». Por último, hay quienes conciben a la víctima desde el punto de vista de la acción. En este sentido, hay víctimas agradecidas, las cuales hacen «para devolver un poquito lo que hicieron por mí». Sienten la obligación de retribuir y de ayudar hasta cierto punto. Es una acción moderada y acotada, sin demasiada ambición de solidaridad sustentable. Pero también hay víctimas altruistas con una potente capacidad de acción. Aun sabiendo que el dolor de los demás remueve el propio, la inexplicable realidad de ver a un hijo morir en manos de otros las impulsa a hacer algo «para que otras familias no sufran lo que sufrimos nosotros».
Lo cierto es que solo la víctima altruista tiene la capacidad ―y tal vez la autoridad moral― de desentrañar la naturaleza auténticamente egoísta de la víctima. En la medida en que el dolor es «del alma», la víctima solo es capaz de habitar en sus propias necesidades. Es comprensible, se asegura, que no pueda pensar en otra cosa. Eso la inhibe de la acción colectiva, la aísla y la repliega: «en el fondo somos un poco egoístas porque el dolor del otro me puede volver a contagiar a mí».
La identidad de la víctima está sometida a una permanente tensión. Por un lado se admite que cada víctima es un ser único. En el fondo, la singularidad viene dada porque no se está preparado para ser víctima. El caso único, la reacción inesperada, el dolor intransferible. Sin embargo, para justificar su necesidad de reconocimiento, admiten que víctimas podemos llegar a ser todos. Incluso el victimario, el otro más radical, a su modo también es una víctima (él y por supuesto su entorno más inmediato). Esa potencialidad es la base de una condición común. Ya no es el terreno de la singularidad sino de la generalidad. Por eso las víctimas reconocen que es un error sentir lástima por ellas, no solo porque en cualquier momento le puede tocar a cualquiera (en estas sociedades los riesgos del delito están aumentados), sino porque en definitiva, ¿quién no fue en algún momento víctima de algo?
Como sujeto único o como sujeto ordinario, la víctima tramita su identidad desde una fuerte disociación, que la hace cerrada y abierta al mundo al mismo tiempo. En general, la identidad de víctima de homicidios aplaca o silencia otras identidades, anulándolas o subordinándolas. De ahí proviene su fuerza política, que tanto la politiza (identidad de víctima del delito) como la despolitiza al cancelar el potencial de otras identidades asociadas. Cuanto más crece la identidad de víctima del delito en detrimento de otras, más centralidad y prestigio se obtienen dentro del campo de las víctimas. Al menos eso es lo que hemos apreciado en el comportamiento de estas víctimas en el campo de los medios de comunicación, pues han pasado a llamar la atención a partir de esta realidad excluyente y sus referencias biograficas solo quedan modeladas por la realidad del dolor.
Vecinos y comerciantes: las víctimas con voz
En Uruguay se denuncian por año cerca de 140.000 hurtos y de 30.000 rapiñas (robos con violencia). Si tomamos en cuenta todo lo que no llega a denunciarse, la prevalencia de estos eventos es muy alta. Estos dos delitos son productores de víctimas a gran escala. Desde el punto de vista de su impacto o gravedad, también generan un espectro muy grande de situaciones, desde el hurto que en el momento pasa inadvertido para la víctima hasta el asalto a mano armada. En definitiva, nos enfrentamos a una victimización expandida que se tramita diferencialmente según el nivel socioeconómico y el perfil de personalidad de las víctimas. Los delitos contra la propiedad suelen ocurrir en calles y comercios, afectan al transporte público y ponen foco muchas veces en los vehículos y las moradas. Del mismo modo, producen víctimas plurales y son protagonizados por victimarios relativamente delimitados desde el punto de vista de su configuración socioeconómica.
Las víctimas del delito contra la propiedad ven afectadas sus pertenencias y su sentido de propiedad. Con engaño o con violencia, son despojadas de algo que legítimamente les pertenece. La víctima de esos delitos antes que víctima es propietaria. Por lo tanto, su interés propio es el más afectado. Al mismo tiempo, es una víctima azotada en la calle o en los espacios públicos, lo que le genera malestar e incomodidad. La vida a cielo abierto es vista con incertidumbre y como un momento de tránsito rápido del que hay que procurar escapar. Sin embargo, hay muchas víctimas que no pueden salir de ese espacio, están atadas a él por el trabajo o la localización de su vivienda. En este caso, la víctima de delitos contra la propiedad pasa a ser un vecino, es decir, una persona inserta en un barrio cada vez más amenazado. Muchas de esas víctimas (vecinos o no) están expuestas como trabajadoras, ya como comerciantes, ya como empleados. Sea como fuere, las víctimas de estos delitos articulan identidades preexistentes como propietarios, vecinos y comerciantes, y hay casos emblemáticos en que esas identidades se funden dando lugar a la conformación de sujetos poderosos, tanto por la incidencia que pueden tener en espacios organizativos barriales como en su capacidad de producir discursos en los medios de comunicación.
Al ser una víctima visible, la victimización contra la propiedad desata pasiones públicas y barriales («consenso químico», al decir de Rodríguez Alzueta). Esa víctima empoderada suele tener presencia en los medios de comunicación y generar una rápida identificación con sus pesares. Con ella se activan las pasiones punitivas, y la lógica de su identidad exige la existencia de un enemigo común, de una alteridad sobre la cual puedan caer la desconfianza, la sospecha y la hostilidad. Muchas de esas víctimas difunden etiquetas y caracterizaciones y trazan fronteras morales contra aquellos sujetos capaces de poner en riesgo sus propios intereses. El olfato social para detectar peligros contribuye a la conformación de esos procesos de selectividad y alimenta a víctimas, vecinos, fuerzas de seguridad, tribunales y medios de comunicación a la hora de dar forma pública a esa «alteridad» (Rodríguez Alzueta, 2019).
Las víctimas de los delitos contra la propiedad comparten un carácter masivo. Sus entramados y reacciones emocionales hay que desentrañarlas dentro de un espacio de posiciones objetivas en la vida social. En el contexto de este artículo, priorizaremos dos figuras visibles de víctimas de delitos contra la propiedad, ambas fuertemente estructuradas por su localización y circulación territorial. Tanto los vecinos organizados para enfrentar la «inseguridad» como los comerciantes serán analizados desde sus representaciones más significativas. Además de la visibilidad y el reconocimiento que surgen cotidianamente por el hecho de sufrir delitos contra la propiedad, estas víctimas tienen singular relevancia en la configuración de relaciones barriales, y en no pocos casos logran amplificar una voz que se escucha en la discusión pública y en las deliberaciones para el diseño de las políticas. Ambos sujetos encarnan el mayor nivel de visibilidad dentro del campo de las víctimas.
A través de entrevistas individuales y grupales fueron entrevistadas personas nucleadas en torno a Vecinos en alerta4. Por su parte, también fueron entrevistados comerciantes de distintos puntos de la ciudad de Montevideo y su zona metropolitana.5 Desde las áreas centrales hasta las periféricas hemos obtenido testimonios de pequeños y medianos comerciantes de variados rubros: almacenes, supermercados, pizzerías, bazares, empresas de trasporte, vestimenta deportiva. Las cadenas de contactos nos fueron llevando a diversos lugares de la ciudad, lo que nos permitió acceder también a referentes de ligas comerciales barriales. Este acceso terminó con un importante sesgo de género, pues el relato masculino se impuso en la gran mayoría de los casos, dejando la perspectiva de las mujeres para algún espacio particular de coordinación de redes de comercios.
Si bien no es posible generalizar la condición de vecinos y comerciantes, la aproximación que hemos realizado a algunos de ellos marca una presencia importante de las experiencias de victimización y una serie de representaciones convergentes de personas que hablan desde una identidad preexistente a la condición de víctimas. En todo caso, sufrir un delito resignifica las visiones que se tienen en un lugar y en un tiempo determinados y pauta el tono emocional de las reacciones y las posibilidades de desarrollar acciones colectivas de organización y de demandas al Estado. Para dar forma al análisis, transitaremos por tres dimensiones fundamentales: las estrategias de gestión emocional y material, la identidad y las demandas dirigidas hacia el Estado.
La gestión emocional y material
La gran mayoría de los vecinos organizados sufrió o presenció algún delito. En general, las representaciones de inseguridad suelen ser homogéneas, y las visiones más negativas sobre la situación atrapan con la misma intensidad a aquellas personas que no pasaron por la experiencia de un delito. Un asunto importante para el análisis es comprender las consecuencias que genera este tipo de victimización. Los miedos difusos, las representaciones de inseguridad, las formas de autoayuda y el ajuste de los hábitos de movilidad, son algunos de los elementos que ha sido señalados para caracterizar las dinámicas urbanas de las personas ante el problema del delito (Kessler, 2009; Filardo y Aguiar, 2009). Para el caso de los pequeños y medianos comerciantes ―más afectados por la probabilidad de la victimización en tanto blanco evidente y recurrente del delito contra la propiedad―, es posible identificar algunos estudios sobre los efectos psicoemocionales que produce la victimización (Achilli, et. al, 2014). Estos trabajos revelan que la experiencia del delito tiene una alta probabilidad de impactar sobre la salud mental de los comerciantes, y que ese impacto va más allá de la percepción de gravedad del delito sufrido, al punto que las situaciones menos graves no están exentas de efectos profundos. Las alteraciones más frecuentes son el estrés postraumático, seguidas por las depresiones media/severa, y a mayor distancia se ubican los trastornos adaptativos (Achilli, et. al, 2014). Sin embargo, el hallazgo más importante consiste en advertir que una porción muy importante de los comerciantes subestima los auténticos impactos.
Algo de eso se refleja en las entrevistas que hemos realizado. Mientras que el vecino atemorizado suele ubicar los riesgos en un entorno de proximidad, los comerciantes, por el contrario, apelan a una evaluación de la situación a partir de experiencias ajenas. «Hay negocios que el delito los ha corrido», es una expresión recurrente. En la misma línea, los comerciantes varones afirman que la inseguridad golpea con más fuerza a las mujeres, las que están aterrorizadas, deben cambiar sus rutinas, hay que acompañarlas a las paradas de ómnibus y tienen miedo de salir a hacer los mandados. Cuando hay mujeres solas en los comercios, «masculinos caminando en actitud sospechosa controlan, observan y aprovechan para entrar».
Para los Vecinos en alerta que hablan desde su lugar de «vecinos», el riesgo de ser víctima se define por los niveles de seguridad de las casas que habitan, por las interacciones a las cuales están obligados en los barrios y por las formas y las intensidades de la movilidad (horarios de circulación, calles que deben transitar, etcétera). El propio resorte organizativo de los Vecinos en alerta está diseñado para la gestión de la seguridad. Las personas que allí acuden reconocen insertarse en una suerte de comunidad emocional (Jimeno, 2010) que les aporta sentido de pertenencia y les disminuye las percepciones de inseguridad. Además, canalizan acciones como los grupos de WhatsApp, los silbatos por cuadra, la vigilancia directa de casas, la comunicación con la Policía y el registro de fotos y videos. El vecino se introduce en una dinámica que lo atrapa, y sus definiciones sobre el lugar quedan determinadas por la mayor o menor cantidad de eventos delictivos.
Desde un lugar más expuesto y aislado, los comerciantes suelen expresar una suerte de pretensión de normalización: «acá hay delitos todos los días», «todos alguna vez pasamos por una situación difícil». Si bien hay menciones a las secuelas traumáticas de algunos eventos, estas quedan minimizadas por la fuerza de la rutina y por la necesidad de sacar adelante la actividad que los tiene como protagonistas. El énfasis cambia cuando las referencias son sobre otros comercios y la situación del propio barrio. Allí también pueden encontrarse rastros de normalización, pero con todos los signos de alarma que caben para definir una coyuntura, un poco en sintonía con la visión de los Vecinos en alerta.
Las experiencias propias también operan como insumos para ponderar las consecuencias de la victimización. Consecuencias físicas y emocionales en primer lugar: «te roba el sueño por un rato», «es imposible que una rapiña de esas no te deje secuelas, pues tenés la muerte a golpe de vista». Aun así, lo que predomina es una relativa negación de las consecuencias físicas y psicológicas luego de sufrir un delito. Tienden a elogiar su actitud realista y reconocer que «no me persigo, cuido lo mío». Y hay otros cuyas evaluaciones están más orientadas por la racionalidad de costo/beneficio: «a veces es más costoso lo que te dañan que lo que te roban».
Esta oscilación entre la emoción y el cálculo, entre la pasión vengativa y la gestión de los riesgos aparece también a la hora de escudriñar los sentimientos que los comerciantes logran identificar luego de vivir un delito. Las primeras que aparecen son la rabia, la bronca, la impotencia y el miedo. En algunos casos, la impotencia se asocia a no poder hacer justicia por mano propia, a tener el freno puesto frente a una situación que ya «no se aguanta más». Pero en general, los comerciantes admiten que es un gran error enfrentar a los delincuentes armados, aunque las tentaciones por defender lo propio las llevan hasta el límite: «cuando entra uno de esos con pinta que no me gusta, y entran a mirar todo, yo pienso en matarlo a trompadas. Después no pasa nada porque los asaltos siempre te agarran de sorpresa».
Las reacciones emocionales más inmediatas dejan paso luego a sentimientos más sedimentados. Es allí donde se consolida el miedo. Los comerciantes reconocen que después del primer delito sobrevienen los temores pues se valoran con más angustia los riesgos (cada asalto es una ruleta rusa): «el miedo siempre está. Y el miedo aumenta cuando hay noticias en los informativos. El miedo es normal en nosotros, incluso una empleada después de un robo renunció».
Las víctimas más visibles del delito contra la propiedad tienen similitudes y diferencias a la hora de gestionar emociones y recursos. El vecino suele admitir su inseguridad y se conecta con otros semejantes para obtener un control modesto de la situación. Por su parte, los comerciantes están muchos más expuestos y oscilan entre la normalización y la adaptación constante al riesgo de victimización.
La identidad preexistente
La identidad de víctimas no es algo que se impone en vecinos organizados y en comerciantes. Antes bien, los hechos recurrentes y los miedos van resignificando las identidades tradicionales. El sufrimiento, el riesgo y la inseguridad erosionan el viejo marco de representaciones y ayudan a la emergencia de nuevos registros de sentido. Vecinos, referentes barriales y comerciantes asumen un rol ideal, creíble, autosuficiente y neutral. Este rol habilita un trabajo simbólico orientado a la integración unitaria, a la neutralización de las diferencias y a la defensa del espacio común. La identidad como recurso opera con una pretensión de totalidad que no está exenta, sin embargo, de percepciones propias de las víctimas.
En definitiva, la condición de víctima integra y unifica. De esa identidad común se deriva un «sentido común». Estas víctimas privilegiadas y visibles terminan produciendo un discurso de demandas y de anatagonismo con un “otro” peligroso, configurando una auténtica lógica equivalencial entre «ellos y nosotros». El populismo penal desde abajo se encarna sin mayores fricciones en las representaciones de los vecinos organizados.
Los vecinos organizados y los comerciantes como víctimas hablan desde su lugar de poder, desde su presencia, participación y reconocimiento en las interacciones barriales. Sufren, a veces mucho, pero eso los reposiciona en su legitimidad para reclamar, exigir y eventualmente actuar. Logran encaramarse como víctimas ideales. Son vecinos comunes y corrientes como cualquiera de nosotros, que viven de su trabajo como casi todos, y que padecen los delitos a diario.
Muy rara vez se colocan como víctimas vulnerables, y cuando reflexionan en profundidad sobre sus propias líneas de acción, algunos logran advertir que nadie se preocupa por el día después de las víctimas y su dolor emocional: «después de un robo, la gente hace un poco de catarsis por el chat pero queda en eso». Según esta visión, la víctima pasa siempre desapercibida. Para el grueso de los vecinos y comerciantes, la mejor ayuda es la precaución, la autogestión (no exenta de acciones temerarias), la colaboración con la Policía. En última instancia, estas víctimas trabajan proactivamente para mantener una distancia simbólica y material con el mundo de los victimarios.
Críticas y demandas
Otro de los puntos centrales de elaboración de los vecinos organizados y los comerciantes es la relación entre victimización y gestión de la seguridad. En general, predominan las visiones críticas hacia el funcionamiento de la policía y la justicia. No todos los delitos que se sufren se denuncian, entre otras razones porque el trámite de la denuncia es lento y engorroso. Como los patrulleros ya no toman la denuncia, los vecinos y comerciantes tienen que ir personalmente a las comisarías. Son horas de espera, para nada. Más aún: «vas a la seccional a hacer la denuncia y sentís que vos sos el delincuente». Como la policía no tiene los recursos necesarios y los respaldos políticos suficientes, los vecinos organizados y los comerciantes se han transformado ―en sus contextos de inserción barrial―, en poderosos actores de oposición política. Su rol predominante y también la legitimidad que le otorga su condición de víctima del delito, los habilita a convertirse en emprendedores morales locales y en protagonistas de la gestión de la seguridad.
Si bien las críticas a la policía son más ambiguas, pues con la policía se pueden tener relaciones cambiantes y en ella se deposita una confianza de fondo («hay que estar, un policía disuade»), las observaciones mayores se dirigen hacia el sistema de justicia por su lejanía y su falta de compromiso con penas más severas. Aun las personas con inclinaciones menos punitivas, manifiestan que su reconocimiento del victimario sería mayor si efectivamente existiera un sistema al cual le podamos pedir que imparta justicia («entran a la cárcel y salen mucho peor, siguen delinquiendo»).
Los comerciantes, sobre todo aquellos ligados de forma directa con las asociaciones o grupos barriales, desarrollan estrategias de coparticipación con la policía en materia de seguridad. Además de los vínculos permanentes y la participación en espacios de articulación, los comerciantes colaboran con la Policía de múltiples maneras: «nosotros entregamos datos y fotos de los delincuentes a la Policía, y a veces no van presos por falta de pruebas»; «poner guardias tiene un costo muy alto para nosotros y por eso preferimos colaborar para tener a la policía cerca».
Más allá de la colaboración y de la necesidad imperiosa de la policía, los Vecinos en alerta y los comerciantes tienen espacios para el desarrollo de estrategias propias de seguridad. No son pocos los relatos que evocan momentos en que los comerciantes organizaban cuadrillas de vigilancia nocturna («para disuadir») hasta que pudieron contratar sus propios servicios de vigilancia privada. En otros casos, las experiencias con el delito dejan aprendizajes que terminan en la elaboración de protocolos internos no escritos que implican, por ejemplo, disponer de poco dinero en efectivo, no ofrecer resistencia en caso de asaltos, ajustar los horarios, ubicar cierta mercadería fuera del alcance visual, contar siempre con alguna presencia masculina, etc. Para muchos comerciantes, la seguridad ocupa una parte muy importante de la gestión del día y requiere de una alta inversión, y por esa razón se ha transformado en un tema prioritario para el interés empresarial. Los comerciantes saben que su capacidad de acción tiene un límite y las apuestas por las estrategias policiales de patrullaje constante y las políticas criminales que maximicen el encierro («cuanto más tiempo adentro mejor porque el delito crece cuando hay liberación de presos») son cruciales a la hora de pensar la protección de la rentabilidad económica.
En definitiva, es posible identificar un consenso sólido de crítica a las instituciones del Estado sin dejar de adherir a un posicionamiento estatalista. Estas víctimas visibles mantienen en tensión los debates sobre la legislación penal, el seguimiento de reincidentes, la protección a las víctimas y las estrategias de prevención del delito.
La economía moral de las víctimas visibles
Las víctimas de algunos homicidios y ciertos personajes sociales con anclaje barrial que sufren robos y asaltos, son las víctimas más visibles y reconocidas. Para poder imponerse deben existir ciertas condiciones y tiene que haber un esfuerzo deliberado de las víctimas para que su discurso adquiera presencia e impacto. A su modo, estas víctimas proyectan una economía moral (Fassin, 2018) a partir de sus posiciones, disposiciones y experiencias, y gracias a ella los juicios sociales pueden consolidarse en torno a la inocencia y vulnerabilidad, claves para la obtención de visibilidad.
Así, los homicidios producen víctimas secundarias, una suerte de sobrevivientes atrapados por el dolor y por la pérdida. Sobrevivientes obligados a transitar por un duelo. Algunos lo pueden hacer con relativo éxito, pues disponen de entornos y reservas personales, o logran adecuados acompañamientos institucionales. Los homicidios imponen a los sobrevivientes un cambio radical en sus vidas. Para las víctimas, el desafío extremo está en reinventarse a partir de los lazos y afectos que subsisten. La víctima es un sujeto plenamente dependiente, y cualquier presencia, ayuda, gesto y reconocimiento es clave para tramitar esa reconstrucción. Las víctimas luchan en los límites de la descomposición, pero a su vez son ellas las que pugnan para que el orden no se rompa. En esa búsqueda desesperada por la nivelación, las víctimas se transforman en defensoras implacables de todo lo que existe.
La identidad de víctima se impone más allá de toda voluntad. Es un lugar incómodo que se acepta y se rechaza, sobre todo porque nadie quiere ser mirado con compasión. Las víctimas navegan entre la singularidad y la generalidad, entre el dolor propio e intransferible y la certeza de la existencia del dolor de otros y hasta potencialmente de todos. Pero el aspecto crucial surge cuando la identidad de víctima opaca identidades emergentes o preexistentes. Hay víctimas de delitos que dibujan su perfil con claridad dentro del campo, por ejemplo, las madres sobrevivientes que, con más o menos protagonismo, logran marcar presencia y neutralizar cualquier crítica cuando ellas son capaces de sostener un discurso restaurativo y no una perspectiva punitiva. La autoridad que impone el dolor desarma los impulsos de crítica ideológica. En efecto, son las mujeres las que mejor encarnan este rol de sobrevivientes, entre otras razones por el peso de su socialización como figuras vulnerables. Pero sobre esa base se reproduce una serie de creencias fundamentales, pues las madres asumen para sí las huellas del dolor perpetuo, oscilan entre la protección y el sufrimiento y demandan ser escuchadas. En esos intentos, logran hacer visible lo que resulta intolerable, y cumplen la función política de mostrar que el dolor no termina en la desintegración. Cuando el discurso público de estas víctimas gira en torno al perdón, la contención de la venganza, la suspensión del odio, la pacificación y la justicia sin revancha, se renuncia a cualquier cuestionamiento profundo y los conflictos se tramitan en clave de despolitización.
El acontecimiento trágico ilumina un trayecto, crea un personaje y habilita una vida nueva sostenida por la visibilidad. La víctima demuestra ―para sí y los demás― que es capaz de resurgir y de rehacerse. A su modo, la víctima encarna un ideal de autoconstrucción, tan afín a las representaciones individualistas de época (Merklen, 2013). Es vulnerable y fuerte a la vez. Carga con pesadas marcas, pero resiste a partir de un relato y de una línea propia de acción. Entre el egoísmo y el altruismo, entre la singularidad y la generalidad, cuanto más despojada de otras identidades mayor será su nivel de centralidad y visibilidad.
Por su parte, los vecinos organizados y los comerciantes ocupan un lugar decisivo en el campo de las víctimas del delito, entre otras razones porque son las figuras más representativas de una victimización masiva que logran impactar cotidianamente en la vida de las personas. A diferencia de las otras víctimas del delito, su posición como propietarios, vecinos y trabajadores que sufren los hechos más frecuentes (robos, asaltos, agresiones) y reconocidos socialmente como los más preocupantes, le otorgan una visibilidad y centralidad singulares. Las identidades preexistentes transforman la victimización en una poderosa capacidad de agencia. La probabilidad de sufrir un delito es una fuerza que desata pasiones públicas, las que terminan contorneando los perfiles predominantes de las políticas de control y castigo.
Con sus diferencias y rasgos propios, vecinos organizados y comerciantes son capaces de normalizar y minimizar sus propias experiencias de victimización, pero juegan un papel amplificador a la hora de definir una situación sociopolítica que los trasciende. Tienen la capacidad de formular estigmas y señalar personas, de gestionar la seguridad (solos o en alianza con las instituciones públicas) y de reivindicar el derecho a defender lo propio. Detrás de estas narrativas se dibujan con precisión las relaciones funcionales entre la rentabilidad económica del sector y las políticas de seguridad para el control y la represión del delito. Los comerciantes se transforman en «víctimas ideales» porque sufren sin mostrarse vulnerables. Aún en los casos más extremos de violencia (en los que se está más abierto a reconocer los impactos emocionales y psicológicos), lo que termina operando es la relativización y el deseo de salir adelante. Las identidades sociales preexistentes blindan cualquier situación y permiten que estos actores ejerzan liderazgos locales. A su modo, devienen en figuras de resistencia frente a un enemigo común.
Pero los vecinos y comerciantes encarnan un orden mayor. Como parte de unas clases medias en crisis, sus nuevas realidades de victimización van ajustando, modelando y cambiando sus representaciones tradicionales. La construcción de un «nosotros» supone la superposición de identidades y el despliegue de una economía moral cuyo tono predominante es el escepticismo (Calzado, Hener y Lobo, 2007; Hener, 2008; Lobo, 2010). Las rapiñas y los copamientos son el punto de inflexión para definir una época dorada en contraposición a un presente intolerable: antes los barrios eran tranquilos, hoy te roban y mañana también; antes la gente se conocía y vivía en armonía, hoy ya no es posible salir a la calle.
Vecinos y comerciantes expresan la idea de un deterioro de la sociedad, de la pérdida de calidad de vida. «Ya nada es lo que era». Una sociedad apática, individualista y sin vida comunitaria en el barrio, asiste a la expansión de la droga, de la gente en situación de calle y de la cultura del delito (Calzado y Lobo, 2009). La «gente de bien», formada en la cultura del trabajo, en el mérito y en el esfuerzo individual, tiene que enfrentarse a personas sin valores, sin afectos, sin códigos y sin contención. Y tiene que hacerlo sola porque el Estado está ausente o porque las leyes son excesivamente benevolentes con los perpetradores. Un universo desarmado pero resistente necesita tanto a la Policía y al sistema penal como a la reactivación de los resortes comunitarios (De Marinis, et. al, 2010). Los conflictos de derechos (ellos y nosotros) son la clave para las disputas políticas de supervivencia. La condición de víctimas le otorga a vecinos y comerciantes reconocimiento y base de representatividad: la pretensión de víctima ideal no nace solo del sufrimiento del delito, sino además de encarnar los valores de un orden social profundamente afectado.