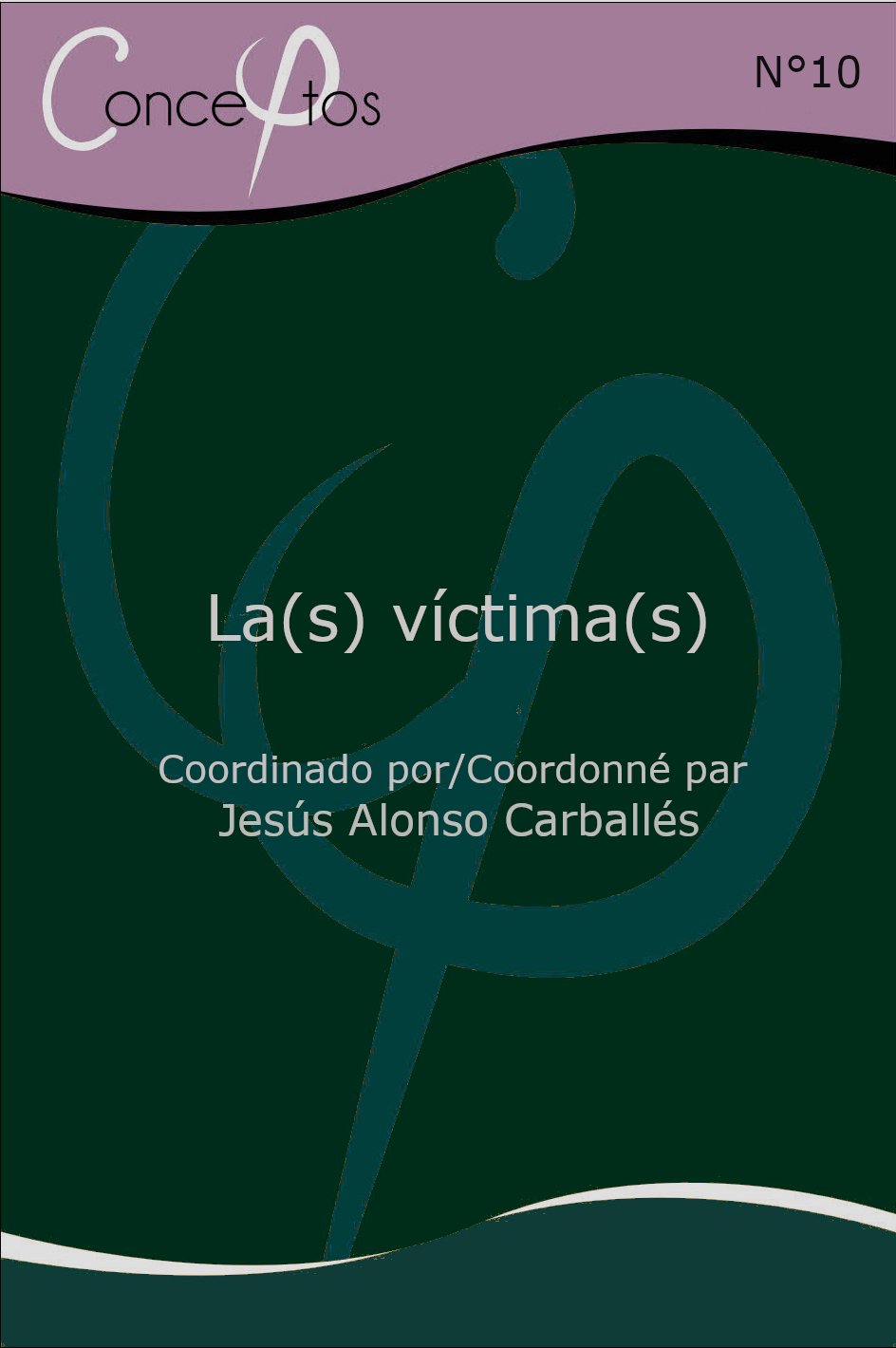Las víctimas indirectas del terrorismo de ETA en “Madres” de Fernando Aramburu o la puesta en escena de una comunidad alógena, doliente y silenciada
Introducción
Desde la publicación y el éxito editorial de su novela Patria (2016), Fernando Aramburu se ha convertido en pocos años en el autor emblemático a la hora de abordar la violencia terrorista vasca en la narrativa española. Con la creación de su serie literaria “Gentes vascas1”, el autor donostiarra se ha propuesto construir un vasto fresco textual para explorar y sacar a la luz la vida cotidiana de los vascos en las últimas décadas, marcadas por el dolor sufrido por las víctimas silenciadas durante los 59 años en los que ETA (Euskadi Ta Askatasuna, País Vasco y libertad) estuvo activa (1959-2018)2. Este silencio dentro de la sociedad vasca pasó por diferentes etapas: primero, fue una consecuencia orgánica del impacto del miedo provocado por los atentados en el cuerpo social vasco que configuró la llamada “espiral del silencio” teorizada por Elisabeth Noelle Neumann (2010); luego, este silencio se rompió con las movilizaciones de la sociedad civil a partir del asesinato de Miguel Ángel Blanco, el 13 de julio de 19973. En el discurso titulado “Terrorismo y mirada literaria” pronunciado en 2008 con motivo de la entrega del premio de la Real Academia española a su colección de relatos Los peces de la amargura (2006), Fernando Aramburu recordó el desgarro interno que le produjo la visión del féretro del senador Enrique Casas, que constituye el origen de su compromiso literario con la representación ficcional de la violencia política de ETA:
Recuerdo […] aquella tarde lluviosa y fría de febrero de 1984, ya con el cielo oscuro, en el barrio Gros de San Sebastián. Horas antes, dos terroristas habían matado al senador Enrique Casas en su domicilio. Un suceso común por entonces que una parte no reducida de la sociedad vasca aplaudía o por lo menos aprobaba. Formé parte de la hilera de personas que presenció la llegada del féretro con los restos mortales del asesinado al local de la Casa del Pueblo. Reconocí entre los portadores a mi librero, Ignacio Latierro, entonces comunista. Y junto a su cara seria las de otros militantes de izquierdas, avezados a la actividad política en la lucha sindical y contra la dictadura de Franco. Me dije mientras observaba a toda aquella gente atribulada: algún día escribirás sobre esto. Ya me lo había dicho otras veces; pero aquella ocasión es la que conserva una presencia más viva en mi memoria. No sabía yo entonces cómo debía llevarse a cabo con garantías artísticas dicha tarea. Y tampoco sabía que, al hacer aquella promesa, estaba renunciando a desligarme por completo de mi país; que siempre estaría unido a su actualidad no sólo por los amigos y los familiares sino también por el compromiso de oponerme desde la literatura y la opinión personal al terrorismo (Aramburu 2016b: 49).
Desde entonces, el autor vasco, afincado en Alemania desde 1985, siempre se ha puesto del lado de las víctimas del terrorismo hasta el punto de hacer, en 2011, algunas declaraciones polémicas sobre la supuesta equidistancia de los escritores en euskera que no se han puesto claramente del lado de las víctimas inocentes de la violencia terrorista4.
Según la definición dada por el fundador del Instituto Vasco de Criminología, Enrique Echeburúa, una víctima es cualquier persona que sufre un malestar emocional causado por un daño (físico o psíquico) por parte de un tercero o de personas solidarias del sufrimiento causado a las víctimas (Echeburúa Odriozola 2004: 4). También señala que las víctimas pueden ser directas –es decir, todos aquellos que han sufrido la violencia en sus propias carnes, como los asesinados, heridos o supervivientes– o indirectas– correspondientes a personas del entorno de las propias víctimas directas, como en el caso de Aramburu cuando se refiere al asesinato de Enrique Casas–.
No obstante, la dificultad comienza a la hora de definir a la víctima del terrorismo, ya que no existe una definición consensuada de este fenómeno político5. Por su amplio conocimiento del terrorismo en España, y del terrorismo vasco en particular, se utilizará la definición dada por el historiador Gaizka Fernández Soldevilla que considera el terrorismo como “un tipo de violencia que busca un efecto psicológico, político y simbólico superior al de los daños materiales y humanos causados directamente por sus autores” (Fernández Soldevilla 2021: 21). De hecho, las víctimas del terrorismo incluirían a todo aquel que fuera directa o indirectamente objeto de este tipo de violencia “moralmente injustificada” (Etxebarría Mauleón 2010: 57). Al separar así a las víctimas, no se pretende en modo alguno establecer una jerarquía entre ellas, sino reconocer el sufrimiento particular de cada una de ellas en toda su singularidad, y hacerlo de forma contraria al intento de los nacionalistas radicales vascos de crear una topografía general y niveladora del sufrimiento que afectaría a todos los implicados, asesinados o torturados, víctimas o presos.
Aunque la legislación sobre las víctimas del terrorismo es muy reciente6, el estatus de esta figura contemporánea, calificada como “el héroe de nuestro tiempo7” (Giglioni 2019: 4) ha evolucionado considerablemente en los últimos años, hasta el punto de ser presentada por algunos como una posición envidiable, incluso envidiada, ya que “ahora vivimos en un mundo en el que presentarse como víctima, exponer su trauma y su sufrimiento a plena luz del día, es la mejor manera de atraer la mirada pública, la benevolencia de los medios de comunicación y el favor de las autoridades8 ” (Terray 2006: 41). Con un aura casi sacrosanta, las víctimas se benefician de un reconocimiento que se podría aquilatar como una contrapartida tardía y a posteriori concedida por la sociedad para compensar la escasa atención que se les ha prestado durante décadas.
Sin embargo, si se fija en el caso concreto de las víctimas de la violencia terrorista en el País Vasco, se observa con mucha frecuencia un deseo por su parte de permanecer invisibles: no desean ser reconocidas por el estigma social que puede suponer el ser víctima de ETA. Por el contrario, en el discurso de victimización que construyen los terroristas para tratar de blanquear sus crímenes y ganar la “batalla por el relato” (López Romo, 2019) que hoy está en juego9, los nacionalistas radicales vascos buscan ser reconocidos como víctimas de la violencia por las fuerzas de seguridad del Estado, una opresión que empezaría varios siglos antes de la aparición de ETA. Esta dialéctica opuesta entre la búsqueda de la ocultación, por un lado, y de la visibilidad, por otro, recalca que el proyecto de las víctimas y de los autores de la violencia terrorista es diametralmente opuesto: para los últimos, se trata más bien de minimizar la gravedad de los crímenes cometidos con fines políticos, situándolos en una escala diferente en relación con el Estado español, con vistas a disminuir el discurso de las víctimas haciéndolo neutro.
Hoy en día, cuando se habla de víctimas, se suele pensar en ellas como un plural dentro de un prisma incluyente, globalizador y general que las asimilaría a algún tipo de comunidad10. Sin embargo, en este artículo, se tratará de recordar su individualidad y su singularidad intrínseca, puesto que el término “víctima” abarca una variedad de situaciones; también, se retomará la ya mencionada diferencia funcional entre víctimas directas y víctimas indirectas11, dado que esta separación constituye la base de nuestro corpus de estudio.
En la colección de cuentos Los peces de la amargura, Fernando Aramburu reúne diez relatos que tratan de las víctimas indirectas del terrorismo. Dicho de otra manera, pretende dar voz a aquellos que muy a menudo son olvidados al hablar de terrorismo, en la medida en que el foco de atención suele estar puesto en la víctima directa que ha sufrido el atentado en primera persona y en carne propia. Cada uno de los relatos queda concebido como un drama más, válido por sí mismo individualmente, en la gran tragedia inacabada del terrorismo. Como todos los relatos fueron escritos entre septiembre de 2004 y marzo de 2006, casualmente, mientras Aramburu daba los últimos retoques al último relato titulado simbólicamente “Después de las llamas”, ETA anunció el 24 de marzo de 2006 un “alto el fuego permanente”: en una época marcada por un profundo declive para la organización vasca, se resaltó que esta expresión fue la misma que la utilizada por el Ejército Republicano Irlandés (IRA) cuando emprendió el primer paso para iniciar el proceso de paz definitivo en Irlanda del Norte lo que para unos analistas españoles permitía ser optimista en cuanto al final definitivo de la violencia. De hecho, Fernando Aramburu reprodujo esta fecha al final de la colección, justo al pie del último cuento, como la plasmación de un deseo de que el fin de la ficción corresponda también con el fin de la violencia (Díaz de Guereñu 2007: 124).
En el segundo relato de la colección, titulado “Madres”, en el que se centra este estudio12, la historia está contada por un miembro de la sociedad vasca que presenció los acontecimientos, pero, al parecer, no participó en ellos. Adopta la postura de un testigo que relata los hechos a posteriori. En la ficción aparecen también una serie de víctimas indirectas vinculadas tanto al asesinado (sus hijos, su mujer) como a los victimarios, lo que proporciona una perspectiva panorámica y singular desde la que estudiar las voces de esta comunidad de supervivientes alógenos, a menudo olvidadas.
Tras estudiar el contexto ideológico y social lleno de tensiones, se abordará la representación de la violencia sobre las víctimas y cómo esta representación es reveladora del proyecto (po)ético global de Fernando Aramburu.
Nosotros versus ellos: el “conflicto vasco” como matriz de una tragedia local. La creación del chivo expiatorio: “el español”
En este cuento, el asesinato de las víctimas directas queda relegado a un segundo plano. De hecho, constituye el terreno sobre el que se construye y despliega toda la arquitectura de la diégesis. Desde el primer párrafo se advierte al lector de que toda la historia girará en torno a Toñi y las desgracias que afectan a su familia:
Ésta era una mujer de treinta y cinco años que se llamaba María Antonia, aunque sus conocidos preferían llamarla Toñi. Vivía en un pueblo costero de la provincia de Guipúzcoa y su marido trabajaba de guardia municipal en la localidad hasta que una noche, entrando el otoño, lo mataron. El matrimonio tenía tres hijos que ahora ya son grandes, pues ha llovido mucho desde entonces, y ninguno de ellos reside hoy día en el pueblo, tampoco la Toñi. (Aramburu 2006: 37)
Este íncipit de tres frases prepara el escenario: primero informa al lector quién es la protagonista central del relato, luego menciona la tragedia que sufrió su familia en aquel entonces, antes de llegar al momento de la enunciación para subrayar que la familia de Toñi ya no vive en el País Vasco. Toda la trama del relato queda resumida aquí, así como las tres etapas cronológicas claves de la diégesis: la vida cotidiana en un pequeño pueblo vasco se ve interrumpida por la violencia que conduce al exilio forzado de la familia. El horizonte de expectativas abierto por las primeras líneas del relato lleva al lector a preguntarse por el móvil y las consecuencias del asesinato que empujó a la familia a huir.
Para entender los entresijos de este asesinato y hacerlo verosímil, Fernando Aramburu opta por reproducir a pequeña escala en el cuento la construcción discursiva del nacionalismo vasco radical en torno al “conflicto vasco” para explicar el asesinato del marido de Toñi, que no sería más que la última encarnación de un largo conflicto secular y casi mítico. Para los nacionalistas radicales, se trata de construir un particularismo vasco y configurar una continuación lógica de acontecimientos a toda la supuesta “opresión” sufrida por la nación, de modo que habría una “inevitabilidad histórica” (Molina Aparicio 2017: 61) entre el nacimiento del pueblo más antiguo de Europa13 y el terrorismo de ETA. Esta reescritura de la historia se ha condensado en una expresión que hoy se ha convertido en habitual para describir la situación contemporánea de Euskadi, pero que sigue estando ideológicamente muy marcada: el “conflicto vasco”. Esta locución se consolidó en los medios de comunicación en los años 1990, en un momento en el que se ponía en marcha la estrategia de “socialización del sufrimiento” y en el que intelectuales (Francisco Tomás y Valiente) y políticos (Miguel Ángel Blanco) eran asesinados por ETA, por no hablar de los secuestros muy mediatizados (José Antonio Ortega Lara). La organización buscaba asociar y asimilar semántica y sistemáticamente la violencia terrorista con la violencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, donde se establece un vínculo tácito entre la violencia generada por el terrorismo y la violencia ejercida en respuesta por el Estado de Derecho, sin olvidar la violencia de los grupos parapoliciales (GAL, Batallón Vasco Español, etc.) que actuaban en connivencia con el Estado14.
En “Madres”, un hecho “había roto la paz del pueblo” desde hacía varios días: un joven, tras una pelea con un policía, que habría sido insultado y agredido, es encontrado muerto tras un tiroteo. Este evento fundacional está rodeado de misterios como un relato casi mítico. Puede interpretarse de diferentes maneras, por no decir opuestas, según la afiliación política de quien analiza este evento:
Ahora [Toñi] estaba dándole vueltas al suceso que había roto la paz del pueblo durante el último fin de semana. ¿Sería más justo decir trágico accidente, como querían unos, o crimen, como querían otros? Que cada cual escoja según su conciencia. Las palabras no van a sacar al muerto de la tumba. Tampoco le van a sacar a su madre, si aún vive, la espina que le quedó clavada. ¡Menuda desgracia perder a un hijo! A un hijo, además, en la flor de la vida. Porque ¿qué tendría ese pobre chico, diecinueve, veinte años? (Aramburu 2006: 39)
La voz narrativa está muy consciente de que el lenguaje es, en esencia, político y que la forma de nombrar este acontecimiento revelará la forma de pensar y la visión del mundo del locutor. Al principio, el narrador se esmera en no dar su opinión ni nombrar a los diferentes bandos implicados, sino que se limita a subrayar una oposición maniquea y binaria entre “unos”, los representantes del nacionalismo radical vasco, y “otros”, los representantes del Estado español15. El primer criterio utilizado para diferenciarlos es el de la justicia (“Sería más justo decir”), que no permite tomar una decisión, ya que se trata de dos versiones o interpretaciones de la historia, que no basan sus conclusiones en los mismos elementos. Mientras que los no nacionalistas radicales analizan el hecho en sí como un “trágico accidente”, insistiendo en la fatalidad del destino y en el dolor de este acontecimiento, los nacionalistas radicales hablarán de un “crimen”, es decir, de una grave infracción de las normas políticas establecidas que rigen la comunidad. Se nota que los presupuestos divergen porque no están al mismo nivel (la contingencia de la vida para unos, el terreno político para otros) para analizar y calificar este suceso. La voz narrativa invita al lector a formar su propia opinión, arguyendo que cada cual se formará la suya según su “conciencia”, o, dicho de otro modo, desde el punto de vista de la moral, de lo que conviene o no recordar por encima de cualquier consideración política. No obstante, sea cual sea el prisma elegido, la conclusión será la misma: la víctima ha muerto, dejando tras de sí una víctima indirecta herida, la madre.
En este contexto tenso se produce un segundo incidente, esta vez directamente relacionado con el marido de Toñi:
Ya el primer día se produjo la discordia anual por la cuestión de las banderas en el balcón del ayuntamiento. Que si la española no, que si sólo la ikurriña. Que o las dos o ninguna, como manda la ley. Total, que, para ahorrar problemas, se decidió dejar los mástiles desnudos. Pero ¿quién era el guapo que se atrevía a retirar la ikurriña que los abertzales habían izado a primera hora de la mañana? Al marido de la Toñi no le importaba exponerse. Si había que hacerlo se hacía. Así era él y por eso le encargaban tareas que otros rehuían. (Aramburu 2006: 43-44)
El problema surge durante una representación pública en la que la comunidad, por definición, ofrece un espectáculo público, y en la que los signos y símbolos utilizados pretenden reflejar los valores que defiende dicha colectividad. En este caso concreto, se trata de la bandera, el signo que simboliza la pertenencia a una nación. En el imaginario nacionalista radical, España es vista como un invasor extranjero y opresor de Euskadi, por lo que permitir que ondee la bandera del Estado español en una manifestación en la que participa el municipio vasco se considera una ofensa. Ahora bien, los nacionalistas radicales decidieron desafiar la prohibición tácita e izar la bandera vasca sobre el ayuntamiento para demostrar su apropiación física e ideológica de este espacio. El marido de Toñi se convierte en portavoz de la ley española, en virtud de su trabajo como guardia municipal, cuando acepta valientemente desprender la ikurriña para mantener una representación neutra y desprovista de referencias políticas sea la que fuere la ideología. Esta acción contrajo el odio de la comunidad nacionalista radical del pueblo, que veía en ella una validación pública de las ideas españolas por aceptar la neutralidad política de las banderas y una condena simbólica de las ideas nacionalistas. El marido de Toñi se convirtió en blanco y víctima directa de violentas represalias que iban desde el insulto (“lo insultó a base de bien, todo lo que les diga es poco, con unos gritos que atraían curiosos de todas partes” [Aramburu 2006: 44]), hasta la agresión física (“le tiró una piedra del tamaño de una manzana” [Aramburu 2006: 44]), culminando con su marginación social. Todas ellas son señales de alarma que preparan el terreno y anuncian el próximo asesinato, en una cronología del crimen en la que la muerte es la continuación lógica del desprecio anteriormente expuesto por parte de la comunidad nacionalista radical. El marido de Toñi es el chivo expiatorio perfecto para calmar la situación en el pueblo, ya que se ha podido establecer una clara relación entre él y la causa del malestar social con el problema de las banderas. De hecho, “la víctima siempre está condenada de antemano, […] no puede defenderse16” (Girard 2009: 56) y conduce invariablemente a su eliminación (en el caso del marido) o expulsión (en el caso de la familia de Toñi) a la manera de un ritual de sacrificio para purgar los males de la sociedad.
Un contexto de odio que se apodera del lenguaje
Como subraya el Diccionario ilustrado de símbolos del nacionalismo vasco, “todo nacionalismo necesita construir tanto un nosotros intenso con el que identificarse como un otro externo, al que enfrentarse más aún si se trata de una ideología maniquea que se sustenta en la dialéctica amigo/enemigo” (De Pablo Contreras, De la Granja y Casquete 2012: 230). Esta bipolaridad maniquea entre amigo y enemigo, vasco y español, nosotros y ellos, se refleja de muchas maneras en el contexto circundante. En primer lugar, en los hechos, no es el guardia civil el blanco directo de las amenazas, sino su mujer, víctima indirecta del odio nacionalista:
–Dile a tu marido que deje el puesto y se vaya. Si no, le tendrás que ir preparando la capilla ardiente y no te lo digo más. Ya estáis avisados, sinvergüenzas. […] Tu marido es un español de mierda. ¿Te parece poco?
–¿Por qué no hablas con él y se lo dices? ¿O es que le tienes miedo?
–¿Miedo yo a ése? ¡Para lo que le queda de vida! Te lo digo a ti y no te lo voy a repetir. Largaos a vuestra tierra si no quieres que a tu marido lo saquen con los pies por delante. (Aramburu 2006: 38)
La mujer que profiere los insultos es la madre del joven asesinado por el policía que provocó la tensión en el pueblo: se trata, por tanto, de una víctima indirecta, que sufre la pérdida de su hijo, que amenaza a otra víctima indirecta, Toñi, atacada por los nacionalistas por el episodio de la bandera, pero también por el trabajo de su marido como representante del Estado español. El desenlace propuesto por la nacionalista se basa en una alternativa cerrada, que enfatiza la rigidez del pensamiento nacionalista: o la muerte, expresada con metáforas muy crudas como para marcar su odio al opresor español (“preparar la capilla ardiente”), o el exilio, que implica una muerte social y simbólica para la familia obligada a empezar de nuevo en otro lugar desde cero. Lo que realmente está en juego en ese intercambio es la pertenencia a la comunidad mayoritaria: hay un precio que pagar por entrar y ser aceptado en la comunidad nacionalista, que se resume en seguir ciegamente las acciones e instrucciones de la organización terrorista. Dado que la comunidad nacionalista vasca se concibe como un nosotros excluyente17, todo aquel que no se ajusta a esta norma es tachado de “español [de mierda]”, etiqueta repulsiva o estereotipo generalizador y deshumanizante, adaptado según las circunstancias para encarnar los males de los que la comunidad necesita purgarse. Aquí, los elementos característicos utilizados para marcar su no pertenencia se fundan en su condición de emigrantes (se trata de una familia de origen gallego que ha de volver a “[su] tierra”) y en la profesión del marido.
Pero ¿qué hacer cuando la idea de pertenencia de una parte de la familia –los adultos gallegos– contradice los sentimientos de los hijos nacidos en el País Vasco, que se niegan a sufrir el exilio impuesto a su familia?
A su hijo se le fue endureciendo la mirada. Y el gesto, no digamos.
–Yo no me voy –soltó de pronto con una frialdad más propia de una persona mayor que de un niño–. Yo soy vasco.
–Nadie dice lo contrario, tesoro. Pero también puedes ser vasco en la China y dondequiera que estés. Eso no te lo quita nadie.
Al niño, a punto de llorar, le empezaron a temblar los labios.
–Tú no me quieres porque soy de aquí –dijo con la voz entrecortada, y se marchó a todo correr a encerrarse en su habitación. (Aramburu 2006: 54)
Cuando Toñi le planteó a su hijo la idea de abandonar el pueblo guipuzcoano, su reacción fue tajante. Marcadas por la inflexibilidad propia de la ideología nacionalista radical, las reacciones del niño se parecen a las de “una persona mayor” y se explican por el hecho de que está creciendo en un entorno violento, maniqueo y marcado por la división. La violencia de esta escisión se materializa en las palabras del niño (“Yo no me voy […]. Yo soy vasco”) donde la doble repetición del pronombre sujeto sirve para subrayar la frontera entre él y sus padres y así destacar su particularismo: es vasco de nacimiento y entonces forma parte de la comunidad nacionalista vasca. El resto del intercambio estriba en dos formas antagónicas de leer la realidad de la identidad vasca: o bien se relaciona con una lucha política por el reconocimiento de una cultura minoritaria18, de la que la lucha armada es una encarnación, y que presupone una presencia en el País Vasco para llevar a cabo la lucha; o bien consiste en un rasgo identitario como cualquier otro, desprovisto de significación política alguna, que no define las acciones del individuo19. Finalmente, el fragmento se cierra retomando la idea de diferenciación mediante el uso de pronombres sujetos (“Tú no me quieres”) para poner de realce que el amor entre personas de una misma familia podría romperse por su pertenencia a una u otra comunidad. Esta violencia en el lenguaje es esencialmente simbólica ya que se refiere a la raíz misma de la pertenencia a la comunidad, comunidad a la que Toñi está sometida al ser categorizada como “español” por el mero hecho de su relación matrimonial.
Por último, la violencia también afecta al lenguaje de las víctimas indirectas, en el sentido de que la brutalidad conduce al silencio forzado o cómplice. Forzado, en primer lugar, cuando Toñi se percata de la alegría de sus hijos al vivir en el País Vasco y tener amigos, y no se atreve a imponer su dolor a sus hijos, al menos inicialmente. El silencio también es cómplice cuando la sociedad vasca, entendida aquí como un grupo de testigos-espectadores de la violencia terrorista, opta por callar para no sufrir ellos mismos las represalias de los nacionalistas si se les ve auxiliar a blancos de la organización. La vecina de Toñi es el ejemplo más llamativo:
Cuando bajó del taxi, delante justo de su portal, vio salir a la vecina con la bolsa de la compra. La fue a saludar y besar como era costumbre entre ellas; pero entonces la vecina volvió la cara y pasó de largo. Al llegar la noche, llamó callandito [sic] a la puerta de la Toñi. Estuvieron las dos llora que llora juntas en la cocina. Y casi todo el rato se miraban la una a la otra sin decirse nada. (Aramburu 2006: 57)
Lo que Aramburu pone de relieve en este fragmento es la diferencia de comportamiento social entre el ethos público que cualquier miembro de la sociedad debe adoptar para seguir formando parte de la comunidad nacionalista y el comportamiento privado de apoyo a las víctimas del terrorismo que depende de las amistades trabadas. Cuando en la calle, a la vista de todos, la vecina ignora por completo a Toñi, contradiciendo su costumbre tras las amenazas de ETA, para dedicarse a sus cosas como si nada hubiera pasado, el comportamiento en casa por la noche, en privado, es bien distinto. Siempre marcadas por el silencio (“callandito”), las dos amigas sólo pueden constatar que la violencia golpea no sólo los cuerpos, sino también las mentes y los vínculos sociales en el ámbito público. En el relato, existe una imagen especialmente llamativa a la hora de materializar este apoyo fingido a la acción de ETA: el libro de condolencias. Instalado por su vecina, Toñi descubre en él un mensaje chocante:
La llama de la vela iluminaba la página donde una mano malévola había escrito:
Un enemigo menos de Euskal Herria
ke se joda
Y debajo, a manera de firma: una abertzale. […]
Entonces ella, para evitarle un mal trago a la vecina, decidió arrancar la hoja. El problema era que en la otra cara había media docena de mensajes de solidaridad. La Toñi los leyó emocionada. Y tanto como emocionada, agradecida. Sí, muy agradecida, ésa es la verdad20. (Aramburu 2006: 48)
Primero, lo que le llama la atención, gracias al destello simbólico de una vela, es el mensaje de odio dirigido a Toñi y la violencia de los nacionalistas que pisotean la memoria del difunto, todo ello en un lenguaje coloquial con una ortografía incorrecta. De esta manera se arroja luz sobre la inadecuación del pensamiento expresado con respecto al lugar en el que se encuentra dicho mensaje. El contraste es sorprendente cuando Toñi pasa página y ve una docena de mensajes de apoyo en el reverso de la hoja. La imagen construida por Aramburu es sumamente potente, puesto que el comportamiento de la sociedad vasca viene reflejado en el símbolo de las dos caras de una hoja. Mientras que, por delante en el anverso, el mensaje único de los nacionalistas parece imponer su ideología y no deja ningún espacio sobrante para completar la consigna que se ha dado tácitamente, Toñi descubre por casualidad en el reverso de la página, lo que se oculta desde el principio, que la gente del pueblo sigue considerándola y que su apoyo a los crímenes de ETA no es más que una fachada. Sencillamente, no podían exponerse en la misma página, en el mismo lugar en el que ETA decide actuar: a pesar de todo, están ahí para “acompaña[r] [a la Toñi] en el sentimiento” (Aramburu 2006: 47) como lo indica el número consecuente (“media docena”) de mensajes de apoyo.
Así pues, en esta primera parte se ha analizado cómo la creación de una división totalmente arbitraria y subjetiva, basada en la idea misma de ruptura social imaginada por el nacionalismo radical con la narrativa del “conflicto vasco”, está en el origen de la violencia que sufren personas inocentes que intentan sobrevivir en este entorno manchado por el odio generalizado. La división ideológica, política y social se materializa en una doble separación dentro del cuento: antes que nada, una división de género, ya que las mujeres, aunque en dos bandos enfrentados, son las protagonistas centrales de la historia en su papel de víctimas indirectas y tienen que lidiar con las consecuencias de por vida, mientras que los hombres representan las dos víctimas directas asesinadas. En segundo lugar, una separación generacional, dado que el sufrimiento afecta tanto a la generación de los padres –que da título al relato, “Madres”– como a la de los hijos, golpeada directa o indirectamente por la muerte. Esta estructura binaria de escisión es una constante a lo largo del texto: se observa en la separación entre las víctimas y el resto de la sociedad, que las excluye, y en las diferencias de comportamiento entre un contexto privado y otro público… Tras estudiar los fundamentos sobre los que se asienta dicha violencia, se buscará fijarse ahora en la forma en que se materializa en la figura de Toñi y en la manera en que Aramburu elige tratar esta violencia para hacerla creíble, pero sobre todo humana, para el lector.
Contar su propio dolor: ¿cómo transmitir las consecuencias de la violencia de manera humana? Un narrador-testigo o la oportunidad de compartir el dolor
El objetivo de Fernando Aramburu al escribir Los peces de la amargura era plasmar los efectos concretos de una tragedia sobre la sociedad, y en particular el dolor que experimentan las víctimas en sus momentos más íntimos. La elección de situar la historia bajo la égida de las madres llama la atención sobre la dimensión familiar y la vida personal de la comunidad alógena, lo que pone de relieve el hecho de que la violencia afecta al individuo tanto en su vida privada como en la pública, con la ruptura de las relaciones sociales. Además, la diégesis se cuenta a posteriori, cuando la violencia ya ha hecho estragos y ha penetrado en la mente de las personas en forma de secuelas físicas o trastornos emocionales. Elegir a un testigo de los hechos para contar esta historia le da aún más fuerza, porque el lector tiene la impresión de estar leyendo el testimonio auténtico de alguien que hurga en sus recuerdos para reconstruir este periodo oscuro, hasta tal punto que “el individuo que recurre a sus recuerdos para dar forma, y por tanto sentido, a su vida […] [parece] estar construyendo así su identidad21” (Todorov 2000: 141): ¿quién es este narrador tras sufrir el terrorismo de ETA? De hecho, la incógnita de la identidad del narrador homo-intradiegético del relato queda sin resolver hasta la última línea del texto, cuando se nos revela la respuesta en medio de la frase final:
En silencio se agachó junto a la cuneta, buscó un poco entre los hierbajos y los desperdicios y encontró por fin algo que le sirviera de reliquia de aquella tierra donde dejaba enterrado a su marido. Desde entonces ha llevado siempre consigo esta pequeña piedra blanca que ven ustedes ahora en mi mano. (Aramburu 2006: 59)
Hasta la penúltima palabra del texto, el lector no está seguro de la identidad de la voz narradora: ¿se trata de un miembro de la sociedad que relata los hechos como mero testigo, tras haber recogido ciertas confidencias de los protagonistas? ¿Se trata de uno de los protagonistas y, en caso afirmativo, cuál de ellos es? La elección del narrador de adoptar una postura distante, el hecho de enfatizar claramente sus dudas sobre su capacidad para desarrollar adecuadamente ciertos episodios de la historia (“No sé si me explico bien” [Aramburu 2006: 38], “Digo yo que si hubiera muerto se habría sabido” [Aramburu 2006: 40]) así como el nivel de detalle son indicios de que el narrador no es otro que Toñi que viene confirmado por el uso de la primera persona del singular en la última frase del relato que permite hacer la unión entre las dos temporalidades de la diégesis. El cuento “Madres” no es, por tanto, más que una amplia anamnesis realizada por un personaje que no está acostumbrado a contar historias, a contar su propia historia y que hace un ejercicio de introspección en un momento en que se ha roto el silencio y en que la sociedad está dispuesta a escuchar esta historia. Esto es precisamente lo que pretende hacer Aramburu: quiere que la violencia se cuente como si el lector estuviera con familiares, entre los suyos, en un marco de confianza, con la modestia, las emociones y la humanidad que nos hacen creer que se trata una confesión real. Esta ilusión de vida solo es posible gracias a una construcción trabajada de todo el cuento que estriba únicamente en la voz de quien lo cuenta, o, dicho de otra manera, en el “maridaje indisoluble de una historia y [de su] diestro intérprete” (Aramburu 1998: 38). Es como si, al leer lo que confiesa Toñi, uno también pudiera experimentar la escena como la vivió la protagonista de modo que “lo habitual, lo cotidiano, no se pinta; se vive” (Díaz de Guereñu 2005: 192) en la narrativa de Fernando Aramburu. Se vive de manera tan vivaz lo que experimentó Toñi en primera persona que sus reflexiones a veces rozan lo políticamente incorrecto, como cuando desea hablar con la otra madre víctima para clarificar su situación:
En caso de verla, la Toñi bajaría corriendo a hablarle con el corazón en la mano. Bueno, con el corazón en la mano, no, porque esa forma de expresarse le recordaría a la señora el disparo en el corazón de su hijo ; pero vamos a poner que bajaría a decirle con sinceridad que sentía mucho lo que había pasado, que comprendía su dolor de madre pues también ella tenía hijos y si perdiese uno, ¡Dios no lo quiera! (Aramburu 2006: 41)
Aramburu juega con la posible silepsis de la expresión “corazón en la mano” que la voz narrativa presenta de forma cómica a la vez que trágica, lo que sitúa al lector, al mismo nivel que la narradora homodiegética, es decir en una situación incómoda puesto que la elección de las palabras es decisiva en cualquier relato en torno a la violencia especialmente cuando viene de un testigo directo. En sentido abstracto, la expresión designa la generosidad de una persona, mientras que en sentido concreto o práctico puede tener un significado completamente diferente cuando se recuerda que el hijo de la interlocutora murió de un balazo en el corazón. Por tanto, lo que aporta todo el jugo a este fragmento es precisamente la epanortosis o, mejor dicho, el intersticio entre una expresión inocua en la vida diaria y su realidad o significado particular en el contexto particular del País Vasco. Por consiguiente, esta indeterminación entre una interpretación cómica y trágica de la situación y la incomodidad que suscita la situación surte un efecto aún más realista y fidedigno al testimonio de Toñi, ya que podría constituir un enredo que le pase a cualquier persona en virtud de las emociones experimentadas al contar un relato tan particular. Por cierto, para estar seguro de que la historia sea lo suficientemente universal y transponible a cualquier español que la lea, Fernando Aramburu adopta un cronotopo indeterminado: aparte de los marcadores temporales casi ausentes, el marco espacial en el que se desarrolla toda la trama podría aplicarse a numerosas localidades vascas más cercanas al “pequeño pueblo” (Aramburu 2006: 37) que a la gran ciudad, ya que todo el mundo se conoce y existe una verdadera vida de barrio22. Así lo confirma la única mención espacial del relato que hace referencia a “un pueblo costero de la provincia de Guipúzcoa” (Aramburu 2006: 37).
Por consiguiente, Aramburu toma la audaz decisión de dar voz a las víctimas, tradicionalmente silenciadas por ser “el reverso del crimen” (Baril 2002), para que puedan contar su historia con toda la emoción que merece. Sin embargo, tiene cuidado de no caer en un patetismo exagerado o en posturas políticas explícitas. Es más, su propósito, al centrarse en las consecuencias de la violencia, es “suscitar alguna clase de movimiento emocional en la conciencia de quienes [l]e leen y procurarles al mismo tiempo el mayor deleite estético posible” (Aramburu y Landaburu 2008). Por eso, busca compaginar una labor estética y una posición ética para devolver la humanidad a esas personas a las que se les había arrebatado, particularmente cuando se estudia el tratamiento de la violencia.
Representar la violencia del terrorismo hacia las víctimas: la obsesión de “bajar a lo humano” (Marín 2006)
En España, dentro de la tipología de todas las víctimas, la víctima de ETA goza de especial notoriedad y peso:
La víctima de ETA es el núcleo en torno al cual giran el resto de las víctimas. Es el origen -la primera víctima- […] [y] representa el prototipo de víctima en España, su grado cero. Ella es el modelo, en el círculo de las víctimas en general, y en el de las víctimas políticas en particular. Las demás víctimas se remiten a ella para definir su lugar en el “espacio de las víctimas” en su conjunto, y también para construir su estrategia en torno a ella, ya se base en la exigencia de reconocimiento o en la denuncia de la injusticia23. (Gatti 2018: 127)
Dentro de “Madres”, Aramburu opta por representar a las que han sido llamadas “macrovíctimas24” como personas creíbles, fidedignas, en nada diferentes al resto de la población y con las que el lector puede compartir emociones y sentir empatía. Aboga por contrarrestar la etiqueta pesada de “víctima del terrorismo” que molesta mucho a Toñi y a todas las víctimas: “Le atraía vivir en una ciudad, en un sitio donde nadie la conociera; donde nadie, al pasar, murmuraba: “Mira, ésa es la mujer del que mataron”” (Aramburu 2006: 52). Por la misma razón, Aramburu (se) impone cierta decencia en el trato a estas víctimas, aunque son seres de papel: así, propugnó no contar la historia del ataque o el acto violento en sí25. Este episodio se resume en dos frases breves sin pormenores (“Sin embargo, desde el portal hasta la primera bifurcación había como setenta u ochenta metros y ahí lo atraparon. Llevaba su arma, pero de nada le sirvió” [Aramburu 2006: 45]) dentro de la trama, ya que la voluntad literaria de Aramburu no es sensacionalista, sino más bien catártica y reparadora en el sentido de que se busca rehabilitar y reconstruir la identidad de estas personas a las que les pudo haber sido arrebatada en la imaginación y en el imaginario colectivo.
De hecho, las víctimas indirectas tuvieron que soportar numerosas afrentas de la sociedad, además del asesinato de uno de sus seres queridos. En “Madres”, se alude a ello en particular cuando el funeral del marido de Toñi:
A la salida del funeral, el gobernador civil se acercó a la Toñi para susurrarle al oído, cuidando de que ninguno de los que estaban allí al lado se enterase, que pasara al día siguiente por las oficinas del Gobierno Civil a recoger un cheque que tenía preparado para ella. Y añadió, haciendo un ademán de confidencia:
–María Antonia, éstas son cosas oficiales, ¿me comprende? No hace falta que se lo cuente usted a nadie. –María Antonia, éstas son cosas oficiales, ¿me comprende? No hace falta que se lo cuente usted a nadie. –María Antonia, éstas son cosas oficiales, ¿me comprende? No hace falta que se lo cuente usted a nadie. (Aramburu 2006: 45)
El intercambio entre el lehendakari, presidente del Gobierno Vasco, y Toñi pone de manifiesto la falta de moralidad en el País Vasco, donde cualquier decencia parece haber desaparecido o sido puesta entre paréntesis ante la conmoción provocada por la violencia. Tras asegurarse primero de no ser visto por nadie para evitar represalias y en un tono cercano al silencio (“susurrarle al oído”), el gobernador no da el pésame a la víctima, sino que habla pragmáticamente de dinero: el cheque que Toñi recibirá por la pensión de su difunto marido. Termina pidiéndole que no se lo cuente a nadie porque “son cosas oficiales”, es decir, no se trata de una ayuda iniciada voluntariamente por el representante político hacia la familia de Toñi, sino una obligación legal que cumple a pesar suyo dado que tiene miedo a sufrir ataques de ETA. Lo más chocante de esta postura burlesca del político que no es más que un títere carente de autonomía es el aspecto económico de la violencia. Se puso un “precio a la vida de su marido”, lo que humilla aún más a la viuda que se ve obligada a aceptar este dinero ya que debe mantener a su familia y cuidar de tres niños pequeños.
Sin embargo, Toñi entendió a las claras que se trataba de un pastiche asesino del gran teatro del mundo: todos desempeñan un papel para intentar sobrevivir en lo que constituye una gran farsa social, dado que todos están bajo el yugo de ETA por miedo a represalias y no por un apoyo sincero a las ideas desarrolladas. Para actualizar y revelar esta mascarada, Toñi decide romper la ley del silencio:
Le ardía en el centro del pecho un rescoldo de humillación. Y entre sí se decía que ella no estaba para encerrarse con su dolor en casa. Que lo viera todo el mundo: su dolor tieso, su dolor alto como una farola en medio de la calle. Que lo vieran incluso los incapaces de sentir compasión, los que se alegraban de él en secreto o a las claras y los que a esas horas andarían celebrándolo como una victoria. También para éstos, y especialmente para éstos, pensaba la Toñi, su dolor estaba ahí obligándolos, les gustase o no, a desviarse un poco en el camino para no darse de frente con él. (Aramburu 2006: 46)
Este fragmento aquilata la completa contradicción en torno a lo que la sociedad espera de Toñi, es decir una postura de repliegue sobre sí misma, aceptando sin rechistar la marginación y el ostracismo al que la sentencia ETA, enclaustrándose en el espacio privado por excelencia que es la casa familiar. Por el contrario, Toñi quiere proclamar a todos su dolor, como sugiere el paralelismo de construcción en el imperfecto de subjuntivo “que la viera” que actúa como un grito contra la ceguera de la sociedad. A través de esta hiper-visibilidad en el escenario público, la protagonista busca alertar y recordar su presencia a pesar del miedo ambiental: su dolor debe ser visible y reconocido “como una farola en medio de la calle” para hacer reaccionar a quienes, para sobrevivir, han elegido adoptar una postura de “complicidad del espectador indiferente” (Arteta 2010) y consentir el mal sin sentir ninguna empatía ante la situación profundamente injusta de las víctimas indirectas. El grupo nacionalista incluso se burla de su inocencia. Si no logra Toñi hacerles cambiar de opinión a través de esta confrontación con la dura pero honesta realidad, al menos los obligará a aceptar su presencia desviando simbólicamente su camino para no verse confrontados con esta indecencia.
Aramburu revela así la representación teatral que se vive en la sociedad vasca bajo ETA donde cada uno desempeña un papel que puede variar según las circunstancias para su propia supervivencia y que puede implicar despojarse de cualquier moralidad o ética hacia la vida del prójimo. Para subrayar la complejidad de la situación y de la gente, el autor vasco elige dar un giro inesperado durante el éxplicit del cuento cuando Toñi abandona su pueblo bajo amenaza:
En el momento de ponerse el taxi en marcha, la Toñi volvió los ojos hacia la ventanilla. ¡Había vivido tantos años en aquel barrio! Le entró la cariñada de mirarlo por última vez. Vio entonces, en la acera de enfrente, a la señora vestida de negro. Y se fijó en que no tenía en la cara la dureza de otras veces; antes bien, una mueca apagada y como melancólica, les aseguro. En esto, va y les hace adiós con la mano, que la Toñi pensó si sería de burla, pero no. (Aramburu 2006: 58-59)
¿Cómo se puede interpretar este cambio inesperado de comportamiento por parte de la madre enlutada? Cabe considerar que, gracias al exilio de la familia “española”, su papel en la marginación y en el ostracismo de Toñi ha terminado y que ahora puede cambiar de disfraz para volver a ser quien es sin las máscaras sociales impuestas por ETA. Así, el “conflicto vasco” habría creado destinos cruzados entre esta mujer enlutada y Toñi en la medida en que la primera solo podía integrarse y seguir viviendo en sociedad al odiar a la familia que representaba a quienes le arrebataron a su hijo. Otra explicación para tal comportamiento sería que, con la huida de su enemiga, ella se da cuenta, “melancólica”, del camino recorrido y en consecuencia puede aprender a vivir de nuevo.
Con lo cual, este episodio conflictivo le habría permitido a Aramburu “devolver el rostro a aquellas personas a quienes se lo han arrebatado y describir su soledad, su dolor. Esto es, no hacer reportaje, ni transmitir datos, ni pronunciar[s]e sobre una u otra cuestión, sino bajar a lo humano” (Marín 2006). Al enfatizar el cambio de comportamiento de los protagonistas cuando las víctimas se van, queda claro que solo es posible responder negativamente a la pregunta que el autor vasco planteó: “¿Acaso ETA es algo sin sus víctimas?” (citado en Díaz de Guereñu 2007: 127): ETA necesita a sus víctimas para existir y recordar a todos sus acciones bárbaras.
Conclusión
En el umbral de la colección de cuentos, Fernando Aramburu dedicó sus relatos “a la impureza” (Aramburu 2006: 9). Rompiendo con el hábito de dedicar un escrito a personas concretas, aboga por referirse a un concepto que designa la contaminación, alteración o corrupción de algo mediante elementos ajenos, sabiendo que lo puro está exento de toda mezcla. De hecho, convendría considerar dicha referencia en dos escalas: para los nacionalistas vascos radicales, Aramburu dedicaría este libro a los españoles y a todos aquellos a quienes ETA acosó, es decir, a las víctimas. Sin embargo, el propósito del autor vasco va más allá: quiere cuestionar todo lo relativo a la idea monolítica de pureza, a la marginalización social que puede suponer ser tachado de impuro, a lo que debe ser o hacer un vasco para ser digno de integrarse en la comunidad nacionalista radical. En consecuencia, no se trata de una denuncia estricta del terrorismo nacionalista de ETA, sino de un homenaje a las víctimas que lograron sobrevivir pese a la impureza que se les impuso. Elige Aramburu el bando de los impuros, los marginados, los olvidados, de los “daños colaterales” –según la terminología usada por ETA para calificar a las víctimas– frente a los verdugos creyendo tener el significado absoluto de la “vasquidad”; elige el lado de las emociones, los testigos y los balbuceos frente a los “mitos que matan” (Fernández Soldevilla, 2015) que aspira a deconstruir cueste lo que cueste sumiéndonos en la vida cotidiana y en los pensamientos más subversivos de las víctimas. En “Madres”, Aramburu afronta el arriesgado reto de ofrecer un panorama de la sociedad vasca de finales del siglo XX presentando el sufrimiento que experimentaron tanto las víctimas indirectas en el campo nacionalista vasco –el sufrimiento debido a los errores de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado español – como en el campo de las víctimas indirectas del terrorismo si se sigue la muy simplificadora, controvertida y maniquea división establecida por la narrativa del “conflicto vasco” en la que se fundamenta este relato. A pesar de una aparente sencillez de la trama entre dos madres afligidas, el cuentista logra presentar toda la complejidad de las emociones a escala individual pero también a escala social para resaltar que en este vasto teatro trágico todos son víctimas y todos sufren el papel que deben desempeñar cada día en nombre de su supervivencia. Es más, todos son cómplices a su nivel de la atrocidad que está sucediendo frente a ellos por no auxiliar al prójimo.
En el momento en que ETA estaba inoperativa, Fernando Aramburu ya señalaba la necesidad de trabajar en la “derrota literaria de ETA” (Aramburu 2016a: 551) en torno a la batalla por la narrativa que estaba en ciernes, pero también en la necesidad del “relato incesante” para la memoria de las víctimas. La publicación de “Madres” en 2006 coincidió con los primeros años en que la sociedad vasca tomó conciencia de la necesidad de libertad y del posible fin del terror mediante el incremento de las manifestaciones civiles, así como de romper con el silencio vigente desde hacía tiempo. En el ámbito artístico, ya fuera cine o literatura, la dinámica fue similar: las obras artísticas del periodo optaron por centrarse por primera vez en la figura de la víctima del terrorismo, otorgándole un lugar preferente en la representación y centrándose específicamente en su historia. De hecho, relatos como “Madres” contribuyeron a desarrollar y anclar la rehabilitación de las víctimas del terrorismo en la sociedad vasca, una memoria incipiente que será retomada y amplificada en la década de los años 2010 por una creciente oleada de publicaciones sobre el tema tras el cese definitivo de la actividad armada en 2011, entre las cuales destacan las novelas El comensal de Gabriela Ybarra (2015) y Patria (2016) de Fernando Aramburu. Sin embargo, casi veinte años tras la publicación de “Madres”, lamentablemente las palabras de Fernando Aramburu a continuación siguen estando vigentes frente a la desmemoria creciente de la nueva generación que no conoció ETA26 :
¿Debemos olvidar la larga serie de crímenes? Los que fuimos coetáneos de tanto horror, ¿debemos privar de respuestas, datos, descripciones, testimonios a las generaciones venideras? Yo […] me niego a ser cómplice de esta modalidad del olvido que es como el cubo de la basura en el que el agresor puede arrojar tranquilamente sus responsabilidades y su culpa. En este punto estoy con Hannah Arendt, quien propugnaba la utilidad moral del relato incesante (Abad Faciolince y Aramburu 2016: 70).