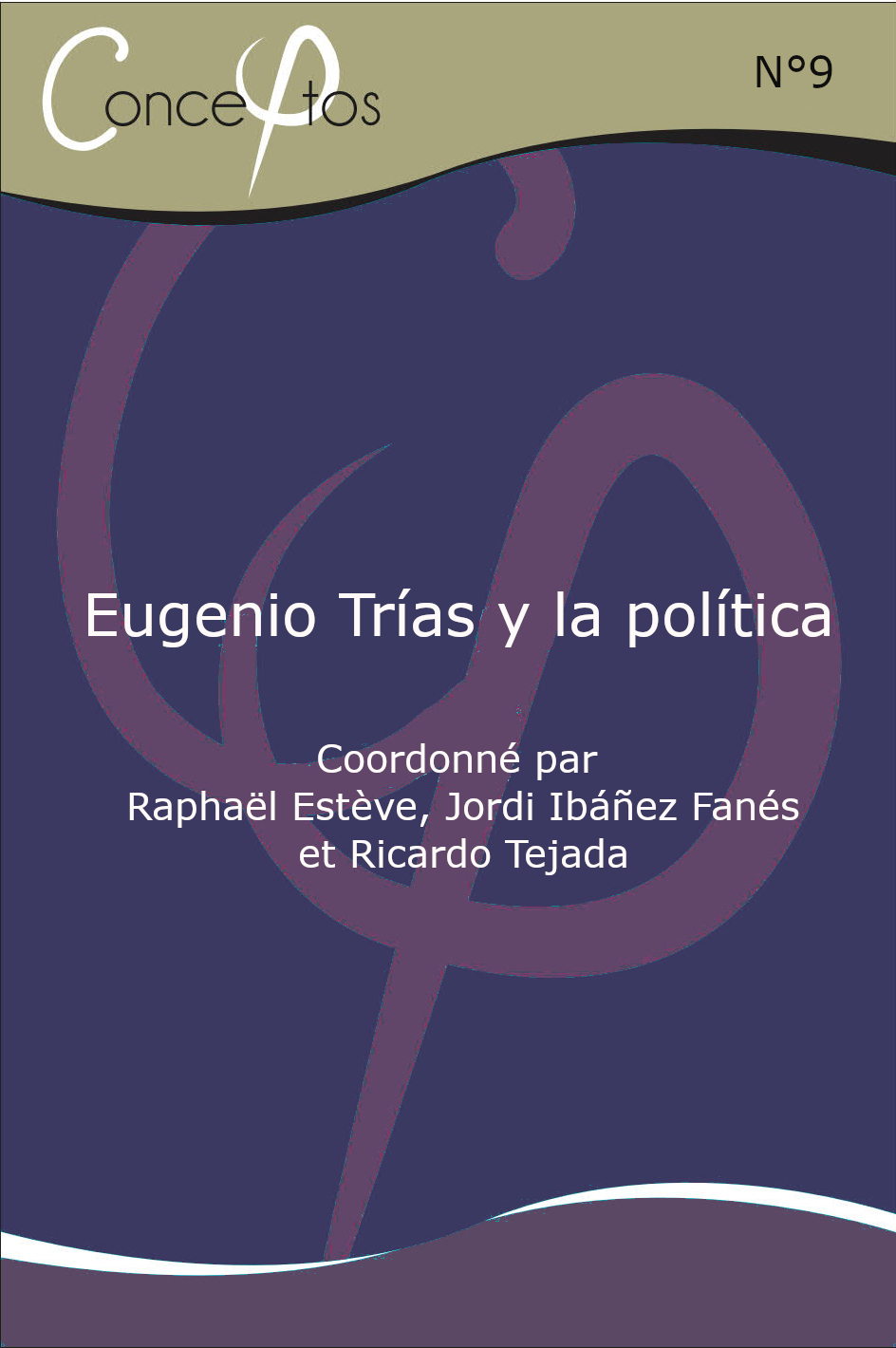Eugenio Trías, filósofo de posguerra
De dos modos cabe enfocar la relación entre una propuesta filosófica y un ámbito temático. El más habitual consiste en recorrer el corpus de referencia para identificar ahí los desarrollos discursivos pertinentes; es decir, el conjunto de tesis o filosofemas con los que un pensador ha pretendido dar cuenta de esa problemática. Pero cabe igualmente otra estrategia interpretativa, no tanto centrada en sistematizar enunciaciones explícitas cuanto en rastrear el modo en que el trabajo conceptual está, más o menos veladamente, modelado por preocupaciones o inquietudes que son en menor medida objeto de tematización que fuente de inspiración o subsuelo nutricio. Un ejemplo: la presencia de la tragedia ática en Aristóteles puede ser abordada desde la evidencia textual de su teorización en la Poética, pero también como experiencia pre-discursiva que subyace a la elaboración de su filosofía práctica. Allí, lo trágico da lugar a la tematización de un género literario; aquí, domina secretamente el discurrir de la ética aristotélica. “
¿Resultará fecundo invocar esa duplicidad metódica en orden a esclarecer el lema “Eugenio Trías y la política”?
Tendríamos, por un lado, cierto desequilibrio o desajuste entre la intensidad con que el filósofo exploró tres de los cuatro barrios de la ciudad limítrofe (filosófico, religioso y estético) y el tratamiento mucho más somero del cuarto, el distrito filosófico-práctico. Más aún, incluso ciñéndonos a este, se impone reconocer la desigual elucidación de sus dos circunscripciones, la ética y la política. Solo en apariencia podrían equipararse en virtud de las dimensiones de dos obras monográficas, Ética y condición humana y La política y su sombra, cuya modesta extensión contrasta, sin duda, con lo prolijo del tratamiento del arte, la religión o, por supuesto, el núcleo de la filosofía teórica (ontología y teoría del conocimiento) en el ciclo limítrofe que, inaugurado por Los límites del mundo, concluye con El hilo de la verdad, prolongándose en las dos voluminosas entregas filosófico-musicales (El canto de las sirenas y La imaginación sonora) y, ya con carácter póstumo, De cine. Coincidentes en su brevedad, los dos textos filosófico-prácticos arrojan rendimientos discursivos muy dispares. Pese a su concisión, Ética y condición humana ofrece una exigente construcción de filosofía moral, en realidad síntesis madura de una elaboración de la escena ética que, formulada por vez primera en Los límites del mundo, fue incesantemente retomada en entregas posteriores de la etapa “sistemática”. No cabe decir otro tanto de La política y su sombra: sin negarle ciertos méritos intrínsecos, difícilmente podría atribuírsele un logro en lo filosófico-político equivalente al conseguido en la esfera ética. Resulta tentador conjeturar que en ese libro el filósofo se propuso superar, de manera apresurada, una asignatura pendiente de su propuesta –la teorización de la esfera de lo político–, pero no supo, o acaso no quiso, emplear en ello energías reservadas para proyectos más estimulantes, como pondrían de manifiesto los dos libros de filosofía de la música. Como si, en el fondo, las poco más de 150 páginas de La política y su sombra naciesen de la urgencia de “quitarse de encima”, saldando prematuramente la deuda, una tarea incómoda. Acaso porque, de manera más o menos consciente, el pensador habría intuido el difícil acomodo de lo político en el diseño de la ciudad limítrofe, donde ocuparía un espacio urbanísticamente incierto, si no, sin más, extraterritorial respecto al conjunto urbano. Una suerte de banlieue o amenazante extrarradio1.
En suma, parece obligado constatar que, en La política y su sombra y en las episódicas aproximaciones a lo político dispersas en el corpus, apenas asoma un esbozo de lo que representaría una filosofía política exigente, en manifiesta divergencia con las sustanciosas teorizaciones de los restantes espacios de la urbe del límite. Y, aunque a buen seguro ello juegue un papel en el ensayo de 2005, no basta para justificarlo echar mano del apremio de la novedosa coyuntura geopolítica, trágicamente marcada por la conmoción del 11-S y su deriva hobbesiana, a comienzos del siglo XXI. Opera ahí una dificultad, quizá aporía, inherente al paradigma filosófico del límite en cuanto se propone abordar la esquiva, por no decir intratable, naturaleza de lo político.
Entonces, ¿se impondría concluir que la reflexión política de Trías2 es intrínsecamente deficitaria y que, por ende, figura en el conjunto de su pensamiento como un capítulo menor, de dudosa entidad y ardua coherencia con el resto? En cierto modo, creemos, así es. Pero eso en modo alguno significa que lo político solo juegue un papel marginal en su propuesta filosófica. Insinuamos, por el contrario, que representa una instancia decisiva, aunque no por los resultados categoriales que haya podido propiciar, sino más bien como subsuelo inspirador del proyecto filosófico global. Eso es lo sugerido en el título: la de Trías es una filosofía de posguerra. Pero dar razón de ello insta a adoptar un giro metódico: en lugar de glosar una frágil y esquiva “filosofía política”, sondar el peso o impronta de la historia acontecida en el proyecto maduro de un pensamiento del límite.
Entender el trabajo reflexivo de Eugenio Trías aconseja insertarlo en un contexto histórico-político marcado por la perpetración, a una escala inédita en la trayectoria previa de la especie, de barbarie en el mundo contemporáneo. La II Guerra Mundial, con sus decenas de millones de muertos, entre los que se contaron los cuerpos gaseados y cremados de los judíos europeos, así como las víctimas japonesas de dos bombas atómicas, introdujo una quiebra civilizatoria de desmesurado alcance. Hacerse cargo de ello ha sido la tarea, inacabada, de la cultura posterior a 1945, toda ella cultura de posguerra. De elaborarse un panorama de la respuesta filosófica al Mal acontecido, se impone reconocer que el escenario filosófico-político de la segunda mitad del siglo XX y de lo transcurrido de la presente centuria experimentó una colosal mutación si lo comparamos con el vigente durante el período de entreguerras. Mientras que aquí el modelo de una democracia liberal sufrió el doble ataque de la fe en la Revolución y de una involución autoritaria bajo el auge de los fascismos, las décadas de posguerra generaron un consenso amplísimo (de Arendt a Berlin; de Levinas a Lefort; de Aron a Popper; de Rawls a Habermas…) en la necesidad, inaplazable, de reactivar la tradición del liberalismo político, cuya plasmación institucional vendría dada por la democracia liberal3. Hubo, es cierto, excepciones, proviniesen de un apego nostálgico, más o menos disimulado, al Reich milenario (Schmitt; Heidegger) o de la fidelidad al modelo soviético (Lukács); tampoco ha de olvidarse la intrincada postura de la primera generación frankfurtiana (Adorno y Horkheimer). Así es. No obstante, la gran mayoría de los pensadores se adhirieron a un paradigma filosófico-político que veía en la democracia liberal la sola forma sensata de organizar la res publica; más aún, que identificaba “política” y “democracia”, pues a esta solo cabía oponer una lógica totalitaria que, lejos de ofrecer una configuración alternativa de la política, suponía, sin más, su aniquilación4.
Bien podría decirse que ese renacido consenso liberal presuponía una axiomática triple. Dos de sus principios eran afirmativos y negativo el tercero. Empezando por este último, se postula que la exigencia más perentoria consiste en neutralizar toda tentación totalitaria, pues la lógica perversa del totalitarismo fue responsable de la perpetración de lo inhumano, con la consiguiente disolución de una política digna de ese nombre. Ahí se impone, junto a una actitud de exigente vigilancia frente a un mal que nunca cabe dar por definitivamente erradicado, un vector retrospectivamente crítico: el examen de las condiciones de posibilidad y de las consecuencias del fenómeno totalitario; con otras palabras, el esfuerzo por comprender lo incomprensible de la barbarie consumada. En cuanto a los dos principios afirmativos, en ellos predomina un propósito constructivo, de naturaleza prospectiva: sin dejar de atender al Mal acontecido, elaborar una propuesta de futuro que excluya su reiteración. Por un lado, se entroniza en la axiología política el valor de la libertad, cuya traducción institucional ha de venir dada por la democracia liberal. Por otro, frente a la disolución totalitaria de la persona, se promueve, de manera incondicional, la dignidad del sujeto singular como agente libre y responsable, al amparo de las declaraciones de derechos humanos.
En ese escenario acentuadamente dual, maniqueo (execración de las “políticas” totalitarias; vindicación del paradigma liberal, tan erosionado en el período de entreguerras), proponemos insertar la obra filosófica de Trías, caracterizada como filosofía de posguerra. En toda su extensión: la proyección del liberalismo anti-totalitario no solo se abre paso en la exigua construcción filosófico-política, sino que determina, a manera de presupuesto o tácito fundamento, toda la propuesta; también allí donde se diría que lo político ni siquiera asoma.
Se trata, en suma, de desplegar una lectura epocal de la aventura filosófica de Eugenio Trías. El análisis procederá a un triple nivel. En primer término, identificando aquellos momentos en que la barbarie acontecida aflora en la superficie textual: un breve elenco o repertorio de referencias explícitas a la perpetración de lo inhumano. A continuación, un ejercicio hermenéutico que explore la presencia, semioculta pero fundante, de la axiomática del liberalismo anti-totalitario en algunos de los principales filosofemas de Trías, aunque su contenido inmediato no sea filosófico-político. Por último, una revisión del conjunto del corpus como expresión de un pathos trágico motivado por la exasperación del mal histórico en nuestro tiempo.
Del entrecruzamiento de esos tres planos nace el retrato del pensamiento del límite como filosofía de posguerra.
1. Ecos de la catástrofe
Cuando menos en tres momentos comparece, con inequívoca intensidad, la rememoración de la barbarie contemporánea.
El más evidente es aquel que, en un diagnóstico del propio tiempo, lo singulariza como época de posguerra cuya expresión intelectual es, justamente, una filosofía de posguerra. Con ese sintagma Trías nombra a la vez la condición del pensamiento contemporáneo y su propio proyecto filosófico. La idea es compartida por dos obras cercanas en el tiempo: Filosofía del futuro (Trías, 1983: 9-13) y Los límites del mundo (Trías, 1985: 191-195). En ambos casos es la aterradora imagen del hongo atómico lo definitorio de la contemporaneidad, en mayor medida por sus potencialidades futuras que por la pretérita devastación de ciudades niponas. Poniendo fin a la II Guerra Mundial, los bombardeos nucleares inauguraban un nuevo eón que metamorfoseó la analítica heideggeriana de la muerte, limitada al Dasein individual, en amenaza de extinción para toda la especie. Para decirlo con expresiones acuñadas en Los límites del mundo, el arma atómica transfiere el ser-para-la-muerte de “eso que soy” a “eso que somos”:
El arma nuclear abre, así, un horizonte sin proyecto y sin futuro que constituye el reto radical de nuestra época, de cuya evitación deriva la posibilidad de un horizonte de genuino futuro.
¿Cómo caracterizar esta época nuestra? ¿Cómo debe llamarse la filosofía que en propiedad le corresponde? Con pleno rigor se le llama época de posguerra. […] La guerra que hoy se dibuja en el horizonte es absoluta, es guerra absoluta, sin condiciones, sin términos relativos: litigio que no arroja, al final, como posibilidad, ni vencedor ni vencido. Esa guerra es a la vez condición trascendental y límite último de toda guerra. Acaso, también, de toda humanidad posible. Nuestra época es época de la posguerra en un sentido radical y esencial. Y nuestra filosofía solo puede ser, en una primera aproximación, filosofía de la posguerra (Trías, 1985: 191-192).
Se adivina un doble sentido, subjetivo y objetivo, del genitivo: la filosofía de posguerra es tal por constituir el horizonte bélico su condición histórica, pero también por convertirse la guerra, la amenaza de su inminencia, en objeto obsesivo, aunque latente, del discurso: “Vivimos alucinados por el más alucinante de los hongos, el hongo atómico” (Trías, 1983: 9). No debiera pasarse por alto el hecho de que la atención a la nueva figura, absolutizada, de la guerra se asocie a la categoría soberana del límite, corroborando la índole posbélica de la propuesta especulativa.
“Padre de todas las cosas” (Heráclito), Pólemos deviene a priori histórico del tiempo tardomoderno. ¿Quiere eso decir que la añeja pregunta por el ser adquiere, epocalmente, concreción en una tematización de la guerra, en una reconversión de la ontología en polemología? Se trata de algo distinto y más radical: la atención filosófica al hecho bélico, sin duda presente, apenas significaría un añadido en el repertorio temático del pensamiento, por extensos que fuesen sus resultados (antropología, ontología, ética y, por qué no, estética de la guerra), mientras que lo aquí operante es un horizonte trascendental que, saturando nuestra historicidad, define el ámbito de todo discurso posible, aborde o no de manera expresa el acontecimiento singular del enfrentamiento armado: filosofía de posguerra enuncia el programa de un pensamiento more bellico demonstrato. Un genuino a priori no requiere ser profusamente nombrado para determinar cuanto se diga; su modus operandi obedece a un régimen distinto, el de lo presupuesto o implícito. El contraste entre la condición de posguerra como fatum de nuestro tiempo y su escueta formulación explícita no debiera inducir a engaño: la segunda representa lo que el extremo emergente del iceberg respecto a la inmensa masa de hielo sumergido5. La era posbélica inaugura un destino en virtud del cual la violencia guerrera deviene, como la “movilización” jüngeriana, total.
A fin de cuentas, filosofía de posguerra es aquella que se constituye en función del horror desencadenado por las políticas totalitarias. Trías ofrece, con una sobriedad o parquedad que ya no deben sorprendernos, un esbozo de comprensión del fenómeno totalitario. Lo remite al doble extravío, genuina hybris tardomoderna, de una política que, en transgresión del imperativo fronterizo, celebra, absolutizándola, la dominación tecnocientífica del cerco del aparecer o, por el contrario, invade, usurpando el espacio de un inaccesible noúmeno, el cerco hermético. Surge, así, una dúplice genealogía del totalitarismo: por un lado, de Maquiavelo a Hegel, la apoteosis de la racionalidad instrumental, sedienta de dominio; por otro, el delirio mitologizante de aquellos –románticos; Wagner; Heidegger– que ansían re-sacralizar el poder soberano6. Más allá de esa embrionaria analítica de lo totalitario, que evidencia el “lado sombrío y tenebroso de nosotros mismos y de nuestro mundo” (Trías, 2005: 162), el pathos anti-totalitario actúa como instancia determinante, en forma reactiva, de todo el proyecto de una filosofía del límite. Representa su reverso nocturno y lúgubre, su sombra:
El poder de dominación no quedará, de este modo, vencido; siempre existirá el mismo Monstruo, Guardián del Jardín. […]
Pero seguirá existiendo como lo que es: prueba singular para la forja y el destilado mismo de esa iniciación siempre recreada y variada que es la vida del fronterizo. Está ahí, en el centro, con toda su monstruosidad, en el corazón de la Tiniebla. Es la sombra misma de esta filosofía del límite. Es su referencia negativa (Trías, 2004: 149).
Convicción de fondo: no cabe dar por cancelada la pesadilla totalitaria. En sí mismos irrefutables, acontecimientos como el final de la II Guerra Mundial, con la derrota del nazismo, o el derrumbe del «socialismo real» no suponen la definitiva extirpación del Mal totalitario. Bien al contrario, la vocación de una filosofía de posguerra no puede ser otra que perseverar en la trágica lucidez de que el desafío persiste, pues, lejos de ser anomalía pasajera o episódica, evidenció una faceta inherente a nuestra humana condición. Tercer “eco de la catástrofe”, tras la evocación del hongo atómico y del totalitarismo: del mismo modo que la cultura de posguerra promovió un léxico de lo “inhumano” y la ciencia jurídica dio cabida a la novedosa figura del “crimen contra la humanidad”, el novum de la barbarie contemporánea también conmovió los cimientos de la antropología filosófica, imponiéndole asumir, en tanto que permanente posibilidad de lo humano, la perpetración de lo inhumano. Eugenio Trías, al menos desde La aventura filosófica, ha hecho de ese descubrimiento uno de los principales ejes rectores de su propuesta. Con tenacidad ha insistido en el claroscuro: lo desmedido de la atrocidad acontecida no debe conducir a su exclusión de la condición humana, como si se tratase de un mal extrínseco a ella (operación que, aun si bienintencionada, contribuye paradójicamente a una autoconciencia satisfecha pero huera de fundamento: ellos, los victimarios, no forman parte de nuestra especie, por lo que nosotros, inocentes, en nada nos vemos comprometidos por sus crímenes); impone, antes bien, un ejercicio de trágica autognosis. El Mal radical, absoluto, no invita a su neutralización mediante propuestas de signo metafísico, tanto si optan por restaurar demonologías como si asumen dudosas teodiceas, sino que renueva el imperativo pindárico, de suerte tal que el conocerse de lo humano conlleva el reconocimiento de su potencial inhumanidad:
Pues nada hay más humano que la conducta inhumana, de manera que deberíamos invertir el adagio latino y afirmar, si somos verdaderos con nosotros mismos: “nada inhumano nos es ajeno”. Y es que lo inhumano es la alargada sombra que proyecta el propio cuerpo iluminado de nuestra subjetividad, o de eso que somos (a saber, centauros ontológicos encarnados e incorporados en esa franja fronteriza, excéntrica respecto a todo “centro” del mundo, en donde descubrimos nuestra propia identidad y diferencia de sujetos) (Trías, 2004: 57).
Antropología limítrofe: somos centauros y esa duplicidad, inherente a la humana conditio, excluye la buena conciencia de un humanismo ingenuo. El monstruo siempre está cerca; en realidad, nos habita7. Lo somos.
Tres ecos de la catástrofe: el hongo nuclear; el totalitarismo; la inhumanidad de lo humano.
Pero, en Trías, la presión del Mal histórico no se limita al registro, diseminado en sus escritos, de esa triple referencia. Promueve, asimismo, elaboraciones conceptuales que, sin necesariamente explicitar la axiomática filosófico-política del renacer liberal, se nutren de ella. Sus tres grandes principios –anti-totalitarismo; democracia; dignidad personal– alientan desarrollos ontológicos, antropológicos y éticos.
2. Persona, poder, libertad
De tres maneras retoma Trías esa trinidad de principios. Pero lo hace en menor medida para extraer su sustancia filosófico-política que como sustrato inspirador de desarrollos antropológico-filosóficos y éticos.
Comencemos por el valor absoluto de la persona8. En nuestro filósofo se afirma en dos planos.
Por un lado, mediante la elaboración de un principio ontológico, Principio de variación, que atraviesa toda su producción. De hecho, solo ese principio o axioma puede equipararse en relevancia filosófica a la categoría hegemónica de límite9.
Por otro, ahora sí en la esfera ético-política, se persigue una concepción de lo humano donde yo y nosotros, sujeto singular y comunidad, puedan coexistir en ajuste recíproco. El propósito consiste en suturar una herida antropológica particularmente acentuada en la cultura moderna: el divorcio entre alma y ciudad.
Meditación sobre el poder se apropió de términos clave del vocabulario político (“poder”, “estado”, “dominación”) para someterlos a una suerte de torsión filosófica que dio frutos ontológicos y éticos. Con intención polémica, trabaja esas ideas en forma de antítesis. Así, opone estado, en tanto que monótona repetición de algo exterior al propio sujeto, a estilo, como modo de renovación constante de un existente singular: “El estado es externo y habla de lo general, mientras el estilo es interno y conjuga siempre unidad y singularidad” (Trías, 1977: 43). Ahí están en juego dos antinomias fundamentales en la historia del pensamiento: la que opone una identidad sustancial e inmutable a la dispersión del devenir y la que enfrenta la generalidad del universal a la concreción del ente particular. Pero Trías no pretende optar por uno de los miembros en ambos dilemas sino construir una síntesis o solución de compromiso donde las cuatro nociones tengan cabida, si bien es cierto que singularidad y devenir (“variación”, a fin de cuentas, es el resultado de su hibridación) detentan cierta hegemonía. De esa apuesta nace el Principio de variación: lo existente es ente singular que, desde su propia consistencia (ahí se recuperan, recreados, los conceptos de esencia o sustancia, ahora renombrados como “poder”), genera auténtica universalidad, encarnada en un estilo propio; pero, a su vez, el universal resultante no es eidos intemporal, sino Idea que varía o se recrea, que sigue siendo la misma en su permanente diferenciarse. Lo general no es modelo previo a sus realizaciones singulares, sino su más genuino destilado. La afinidad con la creación musical se confirma cuando se propone a Mozart como paradigma de un estilo propio, en lograda síntesis de Unidad y Multiplicidad por medio de la (re)creación de motivos y personajes (Trías, 1977: 124-125). Creación, en efecto, como re-creación: en lugar de recibir pasivamente su ser de un creador externo, proceda o no ex nihilo, el existente consiste en un perenne re-crearse, pues recorre el tiempo afirmando un tema único, él mismo, a través de una serie abierta e inconclusa de variaciones.
El hilo de la verdad, obra que proclama el Principio de variación como principium individuationis (Trías, 2004: 186), formulará el alcance máximo de una visión ontológica empeñada en conceptuar lo que hay como singular sensible en devenir que se recrea:
Un ser del límite plenamente singular, que muestra su máximo poder en su capacidad misma de singularización, en la cual revela la posibilidad de recrearse y variarse, al modo de las variaciones musicales.
De manera que pueda concebirse lo que hay bajo la forma de un todo abierto a sus propias recreaciones, en las cuales lo máximamente universal se va concretando en modos radicalmente singulares (donde siempre la impronta limítrofe está latente). Siendo el poder de recreación lo que introduce la mediación entre lo universal y lo singular (Trías, 2004: 184).
En Trías, la sostenida atención a la singularidad –irreductible a una generalidad abstracta e insumisa respecto a una dominación siempre uniformizadora, homogeneizante10– impone la necesidad de revisar la doble condición, individual y comunitaria, de lo humano. Se traduce en un continuum reflexivo: la escisión trágica entre alma y ciudad, hilo conductor de los ensayos de El artista y la ciudad, seguirá vigente, tres décadas más tarde, en La política y su sombra (Trías, 2005: 23).
Cronológicamente, el tema es objeto de dos elaboraciones sucesivas. La más temprana describe una escena dual, un agon histórico-cultural: ensimismamiento de un alma ayuna de referentes cívicos vs. orden cívico-político de una colectividad que disuelve en instituciones impersonales, anónimas, la identidad de sus miembros. Sus raíces históricas son remotas: al diseñar su ciudad ideal, ya Platón introdujo una cesura entre la superestructura espiritual de la minoría rectora, los filósofos-reyes, y la infraestructura económica de la masa de productores; acentuó ese cisma el veto impuesto a la posible figura mediadora, el artista creador. Pero el interés se centra en la exasperación de esa situación que la modernidad trajo consigo; con contadas excepciones (El artista y la ciudad destaca dos: el proyecto humanista de Pico della Mirandola y el clasicismo de Goethe), disonancia y desgarro no hicieron sino incrementarse hasta desembocar en un doble desvarío: una subjetividad alucinada, en absoluta desconexión del orden ciudadano, o un despotismo policial que yugula cualquier asomo de disidencia. Un amplio dramatis personae –incluye figuras como Wagner, Nietzsche o Mann– escenifica la quiebra o ruptura entre subjetividad y objetividad, Deseo y Producción, artista y sociedad.
Sin que lo pretendido sea una mera inversión de la jerarquía. Trías no busca anular lo cívico en nombre de una subjetividad solitaria y autorreferencial, sino introducir entre ambos ámbitos mediaciones que posibiliten una síntesis armónica, equilibrada. Ya en Los límites del mundo, a la vez que asume la orientación solipsista de la primera modernidad, propone completarla con una apertura a la intersubjetividad: es necesario prolongar la analítica del “ser que soy” en una exploración del “ser que somos”. Ese designio o voluntad de mediación introducirá, en textos como Ciudad sobre ciudad o Ética y condición humana, un tercer elemento que amplía la escena dual alma/ciudad a una tríada de instancias. Inspirándose en la clasificación lógica del juicio según su extensión (universal, particular y singular), se describe la realidad contemporánea, nuestro mundo, como concurrencia, conflictiva, de tres estratos de lo humano: el casino global (síntesis planetaria de una razón tecnocientífica y una trama institucional económico-política), el santuario local (nacionalismos e integrismos que, con voluntad excluyente, exaltan la identidad de comunidades particulares) y el individualismo de la desesperación (consecuencia de la doble presión ejercida por las dos instancias precedentes sobre la subjetividad de la persona) (Trías, 2001a: 275-284). El reto invita a idear un modelo, teórico y práctico, donde esa trinidad antropológica pueda alcanzar una coexistencia armónica y pacificada, de suerte tal que la singularidad encuentre acogida hospitalaria en el doble contexto de tradiciones históricas y mundo globalizado:
Se trata de hallar un punto medio de equilibrio entre la Gran Metrópoli actual y sus consecuencias (mercantilización o estatificación radical de la cultura y del pensamiento, desdoblamiento del hombre en dos mitades separadas, dimensión doméstica sin objetivación genérica y dimensión pública escindida del deseo y de la creatividad) y el provincianismo de las unidades cívicas perdidas para la vida histórica (Trías, 1983: 100).
Los derechos de la individualidad se abren paso, pues, en perspectiva ontológica (Principio de variación) y filosófico-práctica (síntesis armónica de los tres niveles antropológicos). Opera en ambos casos la re-creación del principio liberal de la dignidad inherente a la persona, jamás sacrificable a imperativos de orden colectivo.
En lo que respecta al axioma anti-totalitario, inspira una propuesta que partiendo del ámbito político lo trasciende hacia esferas antropológicas. Nos referimos al binomio dominación/poder. En esa antítesis, el primero de sus miembros apunta, inequívocamente, al ámbito político cuando este se traduce en ejercicio despótico. Constituye, en Trías, el nombre de la pulsión totalitaria. Pero “poder” no mienta, al menos no en primera instancia, la autoridad estatal, sino más bien el libre despliegue, no sometido a coacción externa, de la propia entidad, esencia o sustancia del existente singular. Ese desplazamiento de lo político a lo ético-antropológico, deudor de tres grandes figuras histórico-filosóficas (Spinoza, Leibniz y Nietzsche), está en el centro de Meditación sobre el poder, pero se propaga por el conjunto del corpus. Diríase que Trías parte de una problemática filosófico-política (denuncia del extravío totalitario: dominación) para acceder a una reflexión de distinto orden, a la vez ontológico y ético (apología del singular en devenir que re-crea una identidad abierta: poder). Todo el trabajo especulativo descansa sobre una re-conceptualización o re-definición del término “poder”, ya no referido a la autoridad, gobierno o coacción ejercidos sobre otros por una figura de dominio, sino a la acción, que se confunde con la propia existencia, de quien afirma, re-creándola, su idiosincrásica entidad. Poder tiene como sinónimos potencia, dynamis o puissance.
Bien podría caracterizarse ese gesto teórico como un desplazamiento, transfronterizo, de la semántica política a la ontológica y ética. También como una intervención hermenéutica en el legado nietzscheano: Wille zur Macht puede verterse como “voluntad de dominio”, tal como proponen las lecturas de Nietzsche como pensador proto-totalitario; pero también, ahora en acepción triasiana, como “voluntad de poder” en virtud de la cual alcanza cumplimiento el imperativo pindárico de llegar a ser lo que uno es. En el fondo, la dominación es impotencia, envés violento de un poder definido por su afán de desplegar la propia esencia, de permitir su despliegue en una variación o re-creación constantes.
Negatividad del dominio: alérgico a lo singular, lo adultera al subsumirlo en Géneros y Especies. En el fondo, el dilema dominación/poder dibuja dos modos de afrontar la propia realidad y su relación con la alteridad. La dominación, incapaz de reconocer al otro, lo desvirtúa sometiéndolo a una acción violenta de signo negativo. Por el contrario, el poder es respetuoso con la alteridad, favoreciendo el devenir de esta: doble afirmación, de sí mismo y del otro. Hasta el punto de que el binomio dominación/poder puede reformularse como contraposición, irreductible, entre la negatividad de la violencia –“la Agresión característica que perpetra el sujeto sobre su fondo pasional o el estado sobre su fondo popular” (Trías, 1978: 39)– y las potencias afirmativas del amor y el arte.
A fin de cuentas, la reflexión sobre el poder no es sino nueva vuelta de tuerca sobre el primado de la libertad:
Solo un mundo de seres singulares –y en consecuencia ligeramente extravagantes– puede ser definido un mundo en el que impera la libertad. Y la libertad se atropella cuando la singularidad de cada cual queda subsumida en la Generalidad del Cadacual, cuando triunfa Género y Especie sobre las infinitas y fluidas singularidades, cuando imperan reglas y leyes sobre lo que, desde el discurso del dominio, se reputa como excepción o ejemplo. Dominar es, por consiguiente, subsumir lo singular en el concepto (Trías, 1977: 24).
Lo que nos devuelve al tercero de los axiomas del liberalismo, acaso el hegemónico: la preeminencia axiológica de la libertad. Entusiasta lector de Pico della Mirandola, cuya Oratio de hominis dignitate señala el nacimiento de concepciones antropológicas centradas en la indeterminación esencial a una voluntad libre (de Kant o Kierkegaard a Sartre), Trías modula la idea en clave trágica: la realidad humana, aunque no esté predeterminada por ningún destino, ni físico ni metafísico, se juega en la decisión entre la fidelidad a su propia naturaleza de subjetividad fronteriza, o la doble traición de rebajarse a mera naturaleza animal (regresión al sustrato material, pre-humano) o deificarse como soberana entidad transmundana. La topología de los tres cercos, según en cual de ellos pretenda habitar el humano, delinea la doble posibilidad de lo humano (el fronterizo se asienta en el cerco limítrofe) o lo inhumano (a su vez, doble: pulsión incestuosa de retorno a la matriz física, al cerco del aparecer, o libido dominandi, parricida, que anhela ocupar el lugar reservado a lo trascendente, o sea, el cerco hermético). A esa doble hybris, cuyo prototipo es el Edipo sofocleo, opone Trías la phronesis vigente por igual en el imaginario trágico y en la ética aristotélica. Entidad ni zoológica ni divina, el fronterizo puede animalizarse o endiosarse. Pero, insistamos, el reino de lo posible excluye por principio todo determinismo: “O hay ciencia del bien y del mal o hay libertad. Como decían los escolásticos: tertium non datur” (Trías, 2000: 76).
Pero la condición libre no es, en Trías, mera constatación o factum inmediato. Requiere fundamentación y la encuentra en la descripción de la escena ética. Como ya anticipamos, la protagonizan tres dimensiones de la subjetividad, trasunto de la tríada de cercos: el Sujeto 1, morador del cerco hermético, emite la orden (sé fronterizo, atente a tu verdadera condición); oyente interpelado por la voz imperativa, el Sujeto 2 experimenta un alzado que, desde la realidad natural que lo sostiene, lo eleva al cerco fronterizo, situación en la que sin duda resuena la caracterización del Homo erectus; por último, el Sujeto 3 da respuesta en forma de acciones y narraciones ejecutadas en el mundo, transfigurando el cerco del aparecer. La secuencia orden-escucha-acción no es, sin embargo, serie causal que desencadenaría necesariamente, en cuanto tuviese lugar su primer eslabón, los dos restantes. De ser así, no habríamos abandonado un horizonte determinista y la ética se disolvería en cabal heteronomía, a manera de irrestricta sumisión de los sujetos 2 y 3 a la Voz, soberana, del 1.
¿Cómo preservar la índole libre del sujeto? En virtud del carácter indeterminado, puramente formal, del mandato: ordena ser fronterizo, pero no especifica en qué ha de consistir tal cosa. El imperativo triasiano es categórico pero vaciado de contenido. Enuncia que debo obrar, pero no informa acerca de qué he de hacer. Esa indefinición en la demanda del Sujeto 1 asigna al Sujeto 2 la responsabilidad de la respuesta. Acontece, así, lo que el filósofo denomina “hiato limítrofe” (Trías, 2000: 31) o “bache estructural” (Trías, 2001a: 232), también caracterizado como interrupción de una comunicación telefónica no consumada. Trías apura al máximo la tensión o paradoja entre un momento heterónomo (escucha de la voz hermética) y otro de plena autonomía (respuesta del fronterizo). En ese desfase dialéctico se asienta la libertad que nos define. Y que nos sitúa ante la más trágica de las disyuntivas: consolidar la humanidad o perpetrar lo inhumano.
Principio de variación, poder (vs. dominación) y libertad representan tres momentos, esenciales, de esta filosofía de posguerra. Pero la impronta de la barbarie acontecida no solo asoma en filosofemas concretos. En realidad, subyace al proyecto íntegro del pensamiento del límite.
3. Barbarie y espíritu trágico
Lo trágico está presente, en Trías, en calidad de objeto temático, pero asimismo y ante todo como una sensibilidad que subyace a toda su producción escrita. El primer sentido, por su parte, se bifurca en dos recorridos teóricos: en primer término, la reconsideración de un género literario, la tragedia ática; en segundo lugar, un trabajo de crítica cultural que ahonda en la significación de lo trágico en tanto que hecho epocal, es decir, pathos dominante en un período histórico11. Sin embargo, más allá de esa doble tematización, explícita, del fenómeno trágico, corresponde a este una función de calado mucho mayor, dado que en realidad constituye la pauta latente o a priori implícito de la totalidad del corpus. Filosofía del límite: un pensamiento trágico12.
Proponemos diferenciar tres registros del mismo.
En primer lugar, la dicotomía entre lo dramático y lo trágico que explora Drama e identidad. Antítesis estructural, posee también un sentido temporal, histórico, pues concibe la modernidad como una edad dual en la que se suceden una cultura dramática y otra trágica. Drama dominante en la modernidad temprana y tragedia hegemónica en tiempos tardomodernos13. En el primer caso, el núcleo esencial consiste en un viaje donde a un desvío o aventura iniciales, que alejan del hogar o la patria, se contraponen, en la resolución de la trama, vuelta o regreso. Trías explora ese régimen del drama en la música, privilegiando la forma sonata y la ópera. Por el contrario, el espacio trágico excluye la resolución gozosa del retorno; en él, extravío o perdición (pérdida del hogar y, por tanto, quiebra de la propia identidad) no son momentos de tensión que resolvería una síntesis final, sino instalación definitiva en la errancia. La obra de Samuel Beckett sería paradigmática, junto a las de Kafka y Joyce, de un desmoronamiento del mundo que instaura un régimen de apatridia: el mundo deviene algo in-mundo, pues de él parece haberse ausentado toda identidad, personal o cósica; en efecto, su narrativa y su teatro expresan, ante todo, la ausencia de objetos y sujetos (Trías, 1974: 77). Ese áspero e inhóspito espacio cultural sería el nuestro, habitantes de la intemperie de la segunda modernidad, signada por el advenimiento del nihilismo. Implícitamente, lo mentado es el devastado paisaje histórico, tierra baldía eliotiana, de la barbarie contemporánea. Así, una filosofía de posguerra únicamente puede materializarse en tanto que pensamiento trágico.
En segundo término, lo que cabría denominar contaminación trágica de la escena filosófica. Ya no mero ejercicio reflexivo sobre la significación de lo trágico y su omnímoda presencia en nuestro tiempo, sino reelaboración del discurso filosófico, de su esencial núcleo ontológico, a la luz de la experiencia trágica. Con tal de aceptar que, en efecto, la respuesta a la pregunta por el ser representa el fundamento de cualquier propuesta de pensamiento, se hace patente el alcance de la adjetivación de la ontología como trágica. Domina ahí la reivindicación de un resuelto dualismo, no exento de resonancias gnósticas, en expresa contraposición a la inspiración monista del pensamiento heleno (que subsume el ser bajo el pensar y, con ello, excluye dar cabida al no ser) o de la ontoteología cristiana (donde el monopolio ontológico del Dios omnipotente y creador produce idéntico resultado). Así lo plantea un ensayo temprano como La memoria perdida de las cosas, apologeta de la dualidad maniquea ser/nada (Trías, 1978: 68 y 104). Ese compromiso juvenil adquirirá formulación madura con la acuñación, que recorre toda la etapa “sistemática”, de la expresión ontología trágica. Ya en el texto inaugural:
Ahora se trata, pues, de enunciar y decir lo que el ser es, afirmar el carácter trágico, sin fundamento, de un ser que, en Filosofía del futuro, determiné como devenir o suceder. El ser es devenir o suceder: singular sensible en devenir derivado de un fundamento en falta y referido a un fin sin fin. En la primera parte, a la que llamo primera sinfonía, muestro el camino o método que permite enunciar este componente trágico del ser (Trías, 1985: 9-10).
Doble horizonte de nihilidad que erosiona desde dentro la afirmación ontológica: el ser se dice de manera trágica, pues remite, enigmáticamente, a una causa radicalmente ausente y a un telos, o esjaton, inaccesible. Como si cuanto hay, la totalidad de lo existente, no fuese sino frágil o tenue intervalo entre dos extremos de absoluta negatividad, alfa y omega de la Nada. Resultaría difícil exagerar el alcance, categorial e histórico, de situar la filosofía primera bajo la rúbrica de lo trágico.
Pero todavía nos aguarda un tercer momento, el de máxima radicalidad. Pues ahí lo trágico no es mero objeto temático (sea como interpretación de un género literario, sea como diagnóstico del tiempo); ni siquiera se limita a calificar el estrato fundante, ontológico, de la propuesta categorial. Obra, más bien, como pauta formal interna o patrón omnigenerador de todo el discurso, de suerte tal que la filosofía es trágica en su propia sustancia y en toda su extensión, incluso cuando no nombra la realidad de lo trágico.
Todo el corpus de Eugenio Trías consistió en un adentrarse en el reino de las sombras. Ya desde el libro fundacional, La filosofía y su sombra. No solo fue principio por cuanto inaugurase un vasto ciclo de pensamiento y escritura, sino también porque su título diseñó, programáticamente, el cauce por el que discurriría la íntegra producción posterior. A contrapelo de una tradición para la cual el trabajo filosófico consistió en acuñar enunciados y elaborar un repertorio categorial siempre bajo el signo de la afirmación, Trías se empeñan en sondar, bajo tal fachada afirmativa, el oscuro trabajo de categorías negativas. Como si la luminosidad del sí solo fuese posible desde la sombra del no por aquella proyectada. La insuficiencia del discurso clásico habría estado en retener, solarmente, el momento refulgente, inhibiendo la consideración de su reverso sombrío, nocturno.
Recuperar este último, centrando el esfuerzo conceptual en la tensión o claroscuro de lo afirmativo/negativo, es tarea trágica: a fin de cuentas, lo trágico escenifica una escisión o agon irresolubles, al que solo la muerte, provenga de divinidades hostiles o de la violencia interhumana (por ejemplo, la devastación del arma atómica), puede poner término. Surge así un modelo o paradigma cuyo rendimiento consiste en confrontar, sin síntesis resolutoria, las categorías positivas con sus sombras respectivas.
A buen seguro, el catálogo es amplio: su cabal recorrido obligaría a revisar la integridad del corpus. Limitémonos a señalar algunas de las parejas conflictivas. Ontología: el ser y la nada, esta última doble pues es nada del comienzo (fundamento en falta) y del final (finalidad sin fin). Gnoseología: razón y símbolo. Antropología: razón y pasión; también razón y locura, alma y ciudad, o los vivos y los muertos. Religión (pero igualmente exégesis filosófico-musical): síntesis sym-bálica vs. cesura dia-bálica. Ética: generación de humanidad y perpetración de lo inhumano. Estética: lo bello y lo siniestro. Teoría política: Terra y Antiterra. Filosofía de la historia: contraposición, desde una inspiración hölderliniana, del principio greco-oriental de cercanía a lo sagrado y el destino hespérico-occidental, moderno, de eclipse o retiro de lo divino. Incluso la tensión, siguiendo a Calderón, entre una “libertad marginal”, siempre amenazada, y el “cerco de la fatalidad” (Trías, 1988: 97 y ss., y 119-120).
Omnipresencia, pues, de la axiomática trágica en una propuesta que no duda en presentarse a sí misma como filosofía de posguerra. Bajo la elaboración conceptual, nunca deja de latir el dolor de la historia. Por más que, sería injusto omitirlo, la vocación de reconciliación y síntesis consustancial a la noción de Límite (conviene no olvidarlo: este es barra que, a la par, une y escinde los territorios, fenoménico y hermético, que deja a ambos lados) contribuya a mitigar o aplacar, nunca de manera definitiva, la herida trágica. A la espera de que, tal como se abre paso en La imaginación sonora, resuene el anuncio esperanzado: Incipit comoedia.