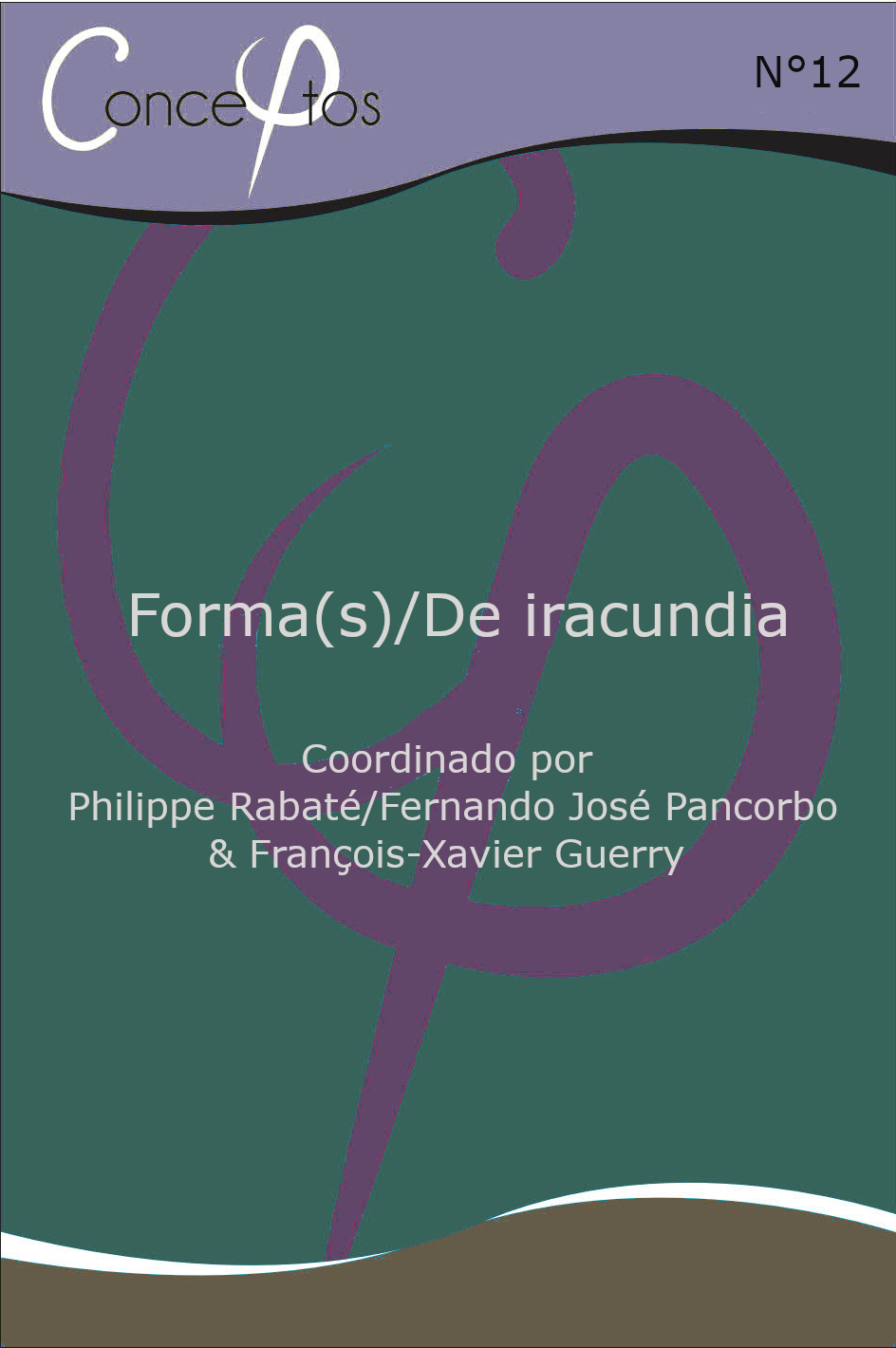Introducción: Ceterum est iracundia nihil supererat
El interés de esta colección de contribuciones nace de la necesidad de establecer una frontera conceptual rigurosa que permita discriminar un término tan complejo como iracundia, con frecuencia confundido con su propio origen emocional —la ira— y situado junto a esta en un plano de sinonimia que genera una distorsión significativa y potencialmente peligrosa. La explicación inicial parece, en apariencia, sencilla: mientras la ira, en su justa medida, puede ser entendida como una fuente de virtud, la iracundia remite de manera invariable al vicio, a la irracionalidad y a la ingobernabilidad del sujeto. En este sentido, bastaría recordar la definición del Diccionario de Autoridades, donde se lee: “por lo regular se toma por lo mismo que ira: y añade el ser con excesso, o ser el hábito vicioso de quien fácilmente se dexa llevar la ira”. Sin embargo, esta caracterización resulta insuficiente, pues no esclarece los criterios que permitirían delimitar, en este caso concreto, la frontera entre la prudencia y el exceso.
Esta problemática hunde sus raíces en la Antigüedad, como ya advirtió Salustio en sus Catilinarias, al señalar —en referencia al contexto helénico— que “quae apud alios iracundia dicitur, ea in imperio superbia appellatur” (Cat. 51). Todo parece indicar que la pronta asociación de la iracundia con comportamientos reprobables condujo a que, con el transcurso de los siglos, el concepto se entendiera sistemáticamente como un vicio, y, por ende, como una disposición análoga a la de los estomagantes, rabiosos o clamosos, y, en otro plano, a la de los coléricos y melancólicos, tal como expone Séneca en su De ira (1.4). Esta vaguedad conceptual y la ausencia de consenso se trasladan plenamente a la Modernidad. El hecho de que ciertos autores lleguen a plantear la iracundia como un concepto dependiente y falto de significado autónomo —como sucede en el Breviloquium de amore et amicitia de Alfonso Tostado (1437)—, confirma este extremo. A ello se suma la afirmación de Sebastián de Covarrubias en su Tesoro de la lengua castellana, donde sostiene que “no está recibido este vocablo en lengua castellana pura” (s. v. ira).
Todo ello apunta a que nos encontramos ante una cuestión más cercana a la interpretación filosófica, teológica y moral que propiamente léxica, lo que complica aún más la delimitación del término. El hecho de tratarse de un concepto tan condicionado por la exégesis explica la vacilación generalizada que suscita, no solo entre los tratadistas y escritores del Renacimiento y el Barroco castellanos. En última instancia, todo se resuelve en una cuestión de matices.
Sin pretender elaborar aquí un estado de la cuestión exhaustivo desde la Antigüedad, conviene recordar que autores clásicos y modernos como Macrobio, Aristóteles, Séneca, Cicerón o Suetonio coinciden en afirmar que la iracundia no nace de una provocación puntual, sino de una “mala condición” del carácter, y que, por ello, es comparable a vicios permanentes como la cobardía o la embriaguez habitual. Aunque este aspecto solo pueda ser aquí rozado —insistimos, no obstante, en la necesidad de abordarlo desde una óptica interdisciplinar, dejando para otro lugar las discrepancias y polémicas que suscita—, basta una observación para ilustrar su envergadura: su tratamiento en el ámbito religioso.
Desde esta perspectiva, su concepción es diáfana: la iracundia constituye la exacerbación de la ira, la proyección irracional de esta emoción y, por lo tanto, la expresión más radical de lo que ya era, en sí mismo, un pecado capital. De hecho, el más grave, en tanto que podía arrastrar al sujeto hacia los restantes pecados. Sin embargo, incluso esta concepción ampliamente aceptada admite excepciones. Es el caso de Lesio, quien desmiente la sentencia categórica contra la ira y la iracundia afirmando que adjudicarles el origen de los demás pecados es erróneo, pues “se puede matar a un hombre sin cometer ningún otro pecado, incluyendo la ira” (De iustitia, l. 2, cap. 7, dub. 6). Aún más revelador es el pensamiento de Santo Tomás, quien, siguiendo la línea (neo)aristotélica, reconoce que la ira puede aproximarse a la virtud, puesto que “ira est appetitus in ordinatæ vindicatæ” (Summa Theol., II.1.46.2).
Tampoco faltan autores que distinguen explícitamente entre la ira viciosa y la ira virtuosa; entre ellos, san Bernardo, quien afirma que existe “otra ira, o iracundia virtuosa, [que] suele nacer del celo de la virtud y rectitud”,1 añadiendo que, para que sea bien ordenada, debe dirigirse primero contra los propios vicios y solo en segundo término contra los ajenos. Resulta, por ello, paradójico que, desde esta óptica, no solo pueda hablarse de una ira encaminada hacia la via virtutis et salvationis, sino también de una iracundia positiva, concebida como garante y vehículo del celo virtuoso. El propio autor, siguiendo a otros contemporáneos, ofrece ejemplos que ilustran esta iracundia provechosa, como se aprecia en el siguiente pasaje:
[La iracundia] puede ser solo pecado venial por la parvidad de la materia y daño que se hace al prójimo, como un bofetón que se da a un muchacho, o repelón de los cabellos, como suelen hacer los padres con sus hijos, los cuales pocas veces pecan mortalmente de ira contra ellos, porque, si se enojan y aíran con ellos, no es porque los quieren mal, ni desean mal, sino contra sus desaciertos y vicios, la cual iracundia (como sea moderada) más razón tiene muchas veces de virtud que de vicio, porque estas correcciones de ordinario se hacen zelo rectitudinis.2
En otros términos, todo parece apuntar a que, si la frontera entre la ira y la iracundia en un sentido teórico era antojadiza, aún lo debió ser más en la práctica. Piénsese, por ejemplo, en escenarios tan proclives a la exacerbación de las pasiones como pueda ser la predicación contra la herejía o su persecución; los avatares que provocan a la desmesura y la contrariedad de la “mansedumbre”3 que debe acompañar al gobernante; o, simplemente, en un terreno quizás más familiar, a las encendidas polémicas filológicas en torno a los vicios de la lengua, lo cual merecería un estudio en profundidad aparte.
A la luz de estos ejemplos, no puede sorprender la dificultad de ofrecer una definición estable del concepto, dada su evidente maleabilidad. Así lo reconocía ya Remo Bodei al señalar que:
Por un lado, es considerada como una noble pasión de rebeldía contra las ofensas y las injusticias soportadas, deseo de castigar a la persona a la que se considera causante de los ultrajes; por otro, representa una temida pérdida de autonomía y de juicio. La tradición se divide, por tanto, en dos grandes ramas de duración más que bimilenaria: una que acepta la ira justa, pero condena la iracundia; la otra rechaza cualquier tipo de ira y exige abstenerse completamente de ella. (La passione furente, trad. española)
En la primera vertiente de esta tradición se situaría el trabajo realizado por Héctor Ruiz Soto que abre la sesión monográfica, estructurado en dos partes claramente equilibradas: una sección teórica dedicada a definir la iracundia y a examinar su condena en la tradición moral, y una parte aplicada que ilustra dicha reflexión en un caso concreto. En la primera sección, el autor distingue entre la ira puntual —que puede justificarse en situaciones concretas— y la iracundia, entendida como una cólera excesiva, connatural y, por tanto, censurable. Esta diferencia, más de grado que de naturaleza, permite comprender por qué la iracundia suele presentarse como un vicio permanente, una “mala condición” que merece burlas y caricaturas más que reflexiones morales estrictas.
La literatura y la iconografía de los siglos XVI y XVII coinciden en ridiculizar al iracundo, especialmente en obras como la Stultifera Navis de Sebastian Brant, donde el colérico aparece como un loco grotesco, o en los tratados que recomiendan el uso del espejo como remedio moral para enfrentar al iracundo con su propia deformación. Mientras que en el caso de los poderosos —reyes, jueces o gobernantes— se proponen métodos más solemnes, como la lectura como el De cohibenda iracundia de Plutarco, difundido por Erasmo, o reflexiones médicas como las de Huarte de San Juan, en los cuales advertían de los riesgos de unir poder y cólera. Sin embargo, en la literatura satírica el iracundo carece de rasgos individualizadores: es un anti-modelo universal, un tipo ridículo presente en autores como Zabaleta o Tomás de Trujillo. Este último, en particular, describe al iracundo como un histrión grotesco, un actor de gestos deformados que parece representar en escena a alguien distinto de sí mismo, lo que refuerza la idea de que la iracundia es un estado teatralizable y risible.
La segunda parte del artículo ejemplifica esta tradición de burla mediante el análisis del “Entremés del mal casado” de Vicente Suárez de Deza, cuyo protagonista se llama, significativamente, Don Iracundo. Su aptónimo condensa a la perfección el rasgo que encarna y parodia: un epíteto que en la épica designaba a héroes coléricos —como Aquiles o Marte— aparece aplicado aquí con intención cómica a un marido mediocre y airado. Don Iracundo pretende “descasarse” porque su esposa, Doña Fafulina, pasa el día asomada a la calle y murmurando contra los transeúntes. Ante esta causa nimia, su amigo Don Roque diseña una burla teatral que incluye disfraces, engaños sonoros y falsas amenazas de encarcelamiento para corregir el comportamiento de ella. Finalmente, Fafulina promete no volver a salir de casa, y el entremés concluye con un baile conciliador.
Este personaje del malcasado constituye, de cierta forma, la plasmación de lo que, bajo la pluma de Tomás de Trujillo, no era sino una metáfora teatral, según la cual el hombre preso de un arranque de ira se convertiría en un histrio de máscara grotesca, un comediante de facciones deformes y ridículos aspavientos, un personaje por así decirlo escénica y visualmente optimizable. El tratamiento que recibe su cólera es abiertamente caricaturesco y risible, acorde con el carácter hiperbólico del vicio que representa. De este modo, Suárez de Deza no critica la iracundia como haría un moralista, sino que la transforma en un recurso humorístico estrechamente ligado al amor y al engaño, siguiendo la sentencia de Publilio Siro según la cual en el amor la iracundia es siempre falaz. Así, Don Iracundo se revela como un aptónimo óptimo para un malcasado de entremés: paródico, ridículo y portador de un final feliz basado en la reconciliación teatral.
De un personaje típicamente caracterizado por su irascibilidad bajo la pluma del entremesista pasamos a otro, aún más estereotipada y exageradamente afectado por esta tara caracterial en el ciclo celestinesco, en el segundo artículo. De una iracundia de signo masculino —lo común, según señala el autor, “teniendo en cuenta la construcción social o performativa del género femenino como sumiso” en aquel entonces, para citar al autor del primer artículo— a su versión femenina. François-Xavier Guerry se interesa por el uso instrumental que Feliciano de Silva y Gaspar Gómez, autores de la Segunda (1534) y la Tercera Celestina (1536), respectivamente, hacen de la iracundia. Esta deja de ser solo un atributo temperamental del personaje, por muy tipificado que esté, para presentarse como un arma fácil de blandir cada dos por tres por parte de la alcahueta, con la que acalla a sus interlocutores, temerosos de los rayos que podría echar: en vez de su verbosidad proverbial y sus talentos oratorios, tan estrepitosos en la obra originaria, Celestina tiende a vencerlos (más que convencerlos) mediante sus gritos y su total falta de paciencia. Personaje ya muy gastado y desgastado a estas alturas de un ciclo literario que ha dado mucho de sí y ha agotado muchas de sus potencialidades diegéticas y protagonísticas, la iracundia, casi ausente en la obra de Fernando de Rojas, gana presencia y protagonismo y, no desprovista de matices paródicos, se convierte en el motor de una acción que empieza a girar en vacío.
Celestina, quien hipócritamente consigue legitimar sus accesos de ira —subvirtiendo el concepto aristotélico de ira provechosa, que requiere que medie la razón y se dirija a una causa justa—, abre al camino a la última contribución.
Fernando J. Pancorbo examina cómo la España del siglo XVII recibió y debatió la doctrina de Séneca acerca de la ira y la iracundia, y cómo estas pasiones fueron interpretadas en el marco del neostoicismo, de la ortodoxia cristiana y de la tradición aristotélica, convirtiéndose en un terreno de disputa intelectual, política y moral. El texto parte de un recorrido histórico que recuerda la profunda impronta del filósofo cordobés en la cultura hispánica desde la Edad Media. La temprana traducción castellana de De ira y la posterior difusión de su obra entre nobles y letrados propiciaron que Séneca fuese leído como un autor útil para la formación ética, no solo en ámbitos religiosos sino también en cuestiones políticas y prácticas. Este proceso se vio reforzado por la idea, transmitida por diversos Padres de la Iglesia, de que Séneca constituía un pagano “cercano” al cristianismo, lo que facilitó su integración doctrinal y alimentó la célebre —aunque espuria— tradición epistolar con san Pablo.
En este trasfondo se inserta la figura de Justo Lipsio, verdadero arquitecto del neostoicismo moderno. A finales del siglo XVI, Lipsio reinterpretó la filosofía estoica para adaptarla a las turbulencias políticas y religiosas de su tiempo, insistiendo en la utilidad práctica de los textos senequistas. Su proyecto consistió en depurar el estoicismo antiguo, eliminar aquello que pudiera resultar incompatible con la doctrina cristiana —como la aceptación del suicidio— y reelaborar nociones como natura o ratio para hacerlas converger con la providencia divina. De esta manera, vivir conforme a la naturaleza pasó a significar vivir en obediencia a Dios. Aunque su reconstrucción filosófica contenía errores, ambigüedades y excesos interpretativos, su influencia en Europa fue enorme, pues sus obras se leyeron como manuales para resistir la inestabilidad moral y política de la época.
Una cuestión central en la obra de Lipsio fue la interpretación de la ira. Séneca había visto en ella una pasión destructiva, imposible de moderar, contraria a la naturaleza racional y enemiga de la virtud. Esta postura chocaba con la tradición aristotélica, que aceptaba la ira moderada como un afecto útil cuando está al servicio de la razón. Para Aristóteles, las pasiones pueden y deben graduarse, y la mansedumbre es el punto medio adecuado. Para los estoicos, en cambio, toda ira es contraproducente y antinatural. Lipsio entiende que cualquier reflexión sobre la ira debe centrarse en el autocontrol: el sabio no elimina las pasiones, sino que las disciplina y transforma. De ahí su interés por integrar elementos de la psicología antigua —platónica, aristotélica y estoica— en una visión cristiana del alma, donde la razón gobierna las emociones y no se deja arrastrar por ellas.
En este punto se inserta la polémica entre Lipsio y el jesuita Martín Antonio Delrío, quien objetó la interpretación lipseana de las emociones —especialmente de la compasión— por considerarla incompatible con la sensibilidad cristiana. Delrío defendía que la misericordia, entendida como virtud activa, no puede ser sacrificada en nombre de una razón fría, mientras que Lipsio distinguía la misericordia racional de la miseratio, afecto que juzgaba debilitante. La disputa revela dos modelos éticos enfrentados: uno, racionalista y disciplinario; el otro, confesional y orientado a la preservación de la sensibilidad moral.
Sobre este trasfondo intelectual europeo se alza la gran polémica hispánica iniciada por Alfonso Núñez de Castro en su Séneca impugnado de Séneca (1650). Núñez de Castro denunció las contradicciones, inconsistencias morales y problemas doctrinales del filósofo cordobés, insistiendo en que su pensamiento político inclinaba hacia el maquiavelismo y que sus supuestos vínculos con el cristianismo eran una fantasía alimentada por apologetas acríticos. Utilizando un método tripartito —exponer la doctrina senequista, contradecirla con el propio Séneca y finalmente refutarla desde la teología cristiana y la filosofía aristotélica—, Núñez de Castro concluye que la ira puede ser una virtud si obedece a la razón, y que Séneca se equivoca al condenarla siempre como vicio. Su lectura, deliberadamente polémica, a los textos senequistas para evidenciar inconsistencias, convirtiendo la impugnación en un ejercicio retórico tanto como filosófico.
La respuesta no tardó en llegar. En 1653, Diego Ramírez de Albelda publicó Por Séneca, donde refutaba con vehemencia la lectura aristotelizante de Núñez de Castro y defendía la coherencia moral y doctrinal de Séneca desde una perspectiva estoica y cristiana. Ramírez sostiene que la ira es incompatible con la ley divina y que su legitimación aristotélica pone en riesgo la estabilidad moral del gobernante, del juez o del soldado. Su estilo, sin embargo, deriva hacia un duelo de citas bíblicas y patrísticas que muestra la dificultad de conciliar exégesis teológica y argumentación filosófica.
La controversia alcanzó una nueva dimensión con la respuesta de Juan de Baños y Velasco, quien en 1670 publicó L. Anneo Séneca ilustrado en blasones políticos y morales. Baños interpretó la disputa como una afrenta nacional: atacar a Séneca equivalía a atacar a uno de los más ilustres pensadores españoles. Su defensa, presentada en forma de emblemas, refuerza la postura estoica de que la ira es incompatible con el gobierno y con la autoridad, pues oscurece el juicio, corrompe la justicia y lleva al fracaso militar. Para Baños, Núñez de Castro tergiversa las fuentes cuando pretende conciliar ira y razón; la razón no puede coexistir con un afecto que, por su propia naturaleza, tiende a desbordarse.
Finalmente, Francisco de Zárraga cerró el ciclo con Séneca juez de sí mismo (1684), obra que recoge, ordena y amplía las discusiones previas. Zárraga se propone corregir a los tres polemistas anteriores: reprende a Núñez por su método tendencioso, a Ramírez por desviarse del estoicismo auténtico, y a Baños por no ajustarse siempre a las máximas senequistas. Su estudio, enormemente erudito, intenta restaurar la figura de Séneca tanto desde el punto de vista filosófico como desde el moral y el político, defendiendo que ni la ira ni la iracundia pueden considerarse virtudes en ningún sentido.
En conjunto, el documento muestra que la polémica sobre Séneca en la España del XVII trasciende el simple debate erudito: revela tensiones más profundas sobre la apropiación de los clásicos, la identidad cultural española, la relación entre razón y afecto, y la construcción moral del poder. La ira —y su exceso, la iracundia— se convierten así en el punto de cruce donde chocan el estoicismo, el aristotelismo, la teología cristiana y la razón de Estado, dando lugar a una de las controversias más significativas de la cultura intelectual del Barroco hispánico.
La pretensión de estos tres trabajos no es, pues, la de asentar una definición del concepto de iracundia. Más bien, al contrario, la intención es la de ofrecer tres muestras sólidas que subrayen la necesidad de reconceptualización y revisión de una terminología tan abstracta como compleja, tan sujeta a interpretaciones y realmente sensible a los matices. Ya sea por medio de la mirada moralista, de la religiosa, de la filosófica, incluso de la iconográfica, se puede constatar que la ira, y más concretamente, la iracundia son dos términos difícilmente asumibles como sinónimos, pero de imposible disociación.
En definitiva, la iracundia se caracteriza como un rasgo durable, una característica temperamental arraigada que depende menos de las circunstancias efectivas que del talante idiosincrático propio de los personajes, en las representaciones literarias áureas. Los escritores sacan provecho de este genio de raíz humorística, creando situaciones de puro pretexto para que los personajes así retratados actúen como cabe esperar. Si bien la máscara cómica atenúa la condena de la iracundia en las dos venas literarias aquí analizadas, en comparación con la literatura moral o polémica contemporánea, esta no llega nunca a salvarse por completo. Sea desde una óptica aristotélica o estoica, sea desde una óptica más ligera, la iracundia, a diferencia de la ira, no parece granjearse jamás la aprobación — salvo, quizá, la del público que se ríe de buen corazón de los desmanes de los iracundos héroes.
Esperamos que estas tres contribuciones abran nuevos caminos de reflexión y de trabajo, así como que sean del gusto del lector curioso.
Notes
- 1Apud Pedro Galindo. Primera parte del directorio de penitentes y practica de vna buena y prudente confession (En Madrid: vendese en casa de doña Iuana de Chanes … y en casa de Isidoro Cauallero …, 1682) p. 485.
- 2Ibid., p. 485-486.
- 3Entiéndase el término “mansedumbre” como la virtud cristiana que doblega al vicio de la ira, asimilable a la “misericordia”.