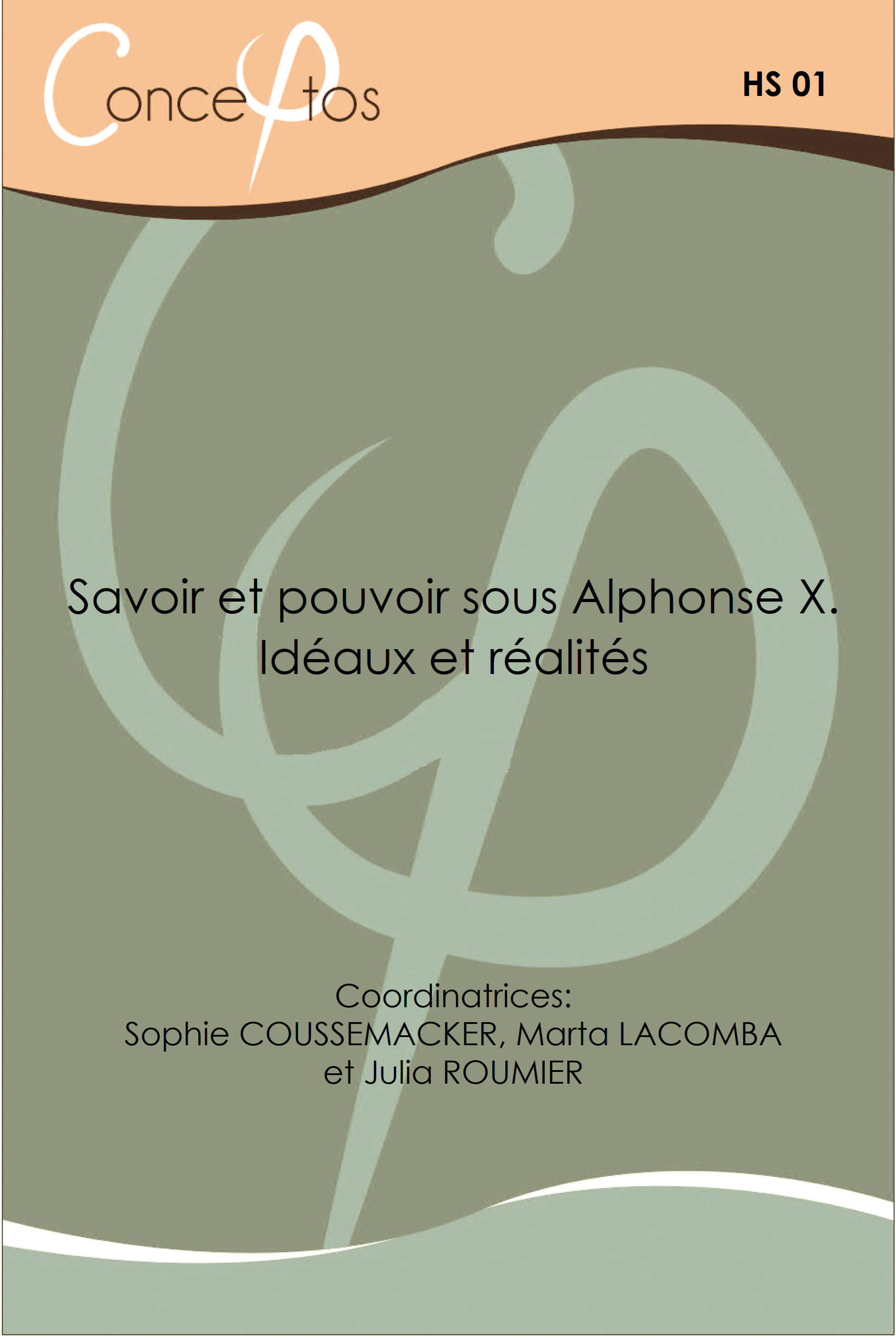La obra histórica en el marco del proyecto político-cultural alfonsí
En todos los planos de su actividad como gobernante del vasto reino de Castilla, León, Toledo, Galicia, Sevilla, Córdoba, Murcia, Jaén y el Algarbe (como se titula en los prólogos de sus obras), Alfonso X concibió su accionar en dimensiones monumentales. Todo lo hizo “a lo grande”. Más allá de las particularidades de su personalidad y de su formación, que evidentemente incidieron en su forma de actuar, podemos decir que sus empresas tan ambiciosas contaron con las condiciones adecuadas de realización gracias a la promisoria situación del reino que heredó de su padre, el rey Fernando III el Santo.
En efecto, la reciente conquista de Andalucía le dio acceso a beneficios económicos importantes, por la calidad de la tierra, el desarrollo de la industria y el oro africano atesorado en las principales ciudades. Por supuesto que debió enfrentar complicaciones económicas propias de un crecimiento abrupto; pero en términos generales contó con una base territorial, militar y económica muy sólida sobre la cual pudo diseñar un ambicioso proyecto político-cultural.
1. El proyecto político-cultural alfonsí
Hablar de “proyecto” no significa pensar anacrónicamente en la planificación político-económica de los estados modernos; es un modo de indicar el inusitado intento de aportar racionalidad al ejercicio del poder.
En el aspecto político interno, el objetivo de este proyecto era la centralización del poder en la figura regia, convertida en monarca en sentido pleno. Todavía me parece muy pertinente la formulación que le dio en su día José Antonio Maravall (1965) a este plan político: se trató de proponer el pasaje del régimen feudal a un régimen corporativo de base territorial. Esto implicaba una verdadera revolución desde arriba, un cambio radical en la naturaleza del lazo social. Ya no la relación personal señor-vasallo y su multiplicación en una estructura piramidal, sino una relación global del rey con su pueblo. De este modo, a la noción de ordo estamental se superponía la idea de pueblo, en tanto conjunto de los habitantes de un reino sin distinción social. De allí el sentido de “régimen corporativo”: no se trata de los corporativismos de regímenes totalitarios como los del siglo XX, sino de pensar el reino como un corpus, del cual los diferentes grupos sociales son los miembros y el rey es la cabeza, el alma y el corazón. La relación de los grupos sociales es directa con el rey, aunque esto, en principio, no eliminaba la red piramidal de relaciones feudo-vasalláticas. Más bien había una superposición del estatuto de vasallo con el de súbdito.
En esta concepción, pueblo y territorio se fusionan, y en esta fusión se apoya el estatuto político del reino. El territorio es el elemento esencial que representa la unidad de la comunidad. Alfonso X lo concreta por primera vez en la noción de patria y de amor a la patria. Insisto en este concepto no sólo porque es el elemento novedoso del pensamiento político alfonsí (no está en el Derecho romano ni en Aristóteles), sino también por la importancia del factor territorial en la delimitación de lo historiable en la Estoria de España.
Para iniciar la instrumentación de este proyecto, puso en práctica ciertas iniciativas básicas: la instauración de un sistema fiscal centralizado, la uniformación del sistema de pesos y medidas y el intento de imponer un sistema jurídico codificado que suplantara los usos del derecho consuetudinario y la enorme diversidad de fueros.
Desde luego que esta búsqueda de consolidación de un poder regio no fue excepcional en su tiempo: durante la Plena Edad Media (siglos XII y XIII) se fue dando un proceso de fortalecimiento de los reinos europeos que llegó a afectar a la Iglesia misma, con la instauración de una monarquía papal, como culminación de un proceso iniciado con la reforma gregoriana. De modo que todos los gobernantes buscaron acaparar mayores cuotas de poder. La diferencia es que en Alfonso X esto está plasmado en un programa (explícito parcialmente en las Partidas y en la documentación cancilleresca, implícito en los prólogos de la obra científica y en la obra histórica).
A este proyecto original, enfocado en la organización política interna, se le agregó desde 1256 una proyección internacional. Además de colocar a Castilla a la cabeza de los reinos hispánicos y de hacerla pesar como potencia europea, Alfonso X se propuso obtener la corona de emperador romano-germánico. Los detalles de lo que ya entonces se conoció como “el fecho del Imperio” pueden verse en otro artículo de este número. Solamente quisiera señalar lo siguiente: se podría pensar que la aventura imperial era signo de ambiciones desmedidas y poco realistas, pero, otra vez, lo que se pretendía era la afirmación racional de un poder que buscaba prevalecer en la escena política interna apoyándose en la autoridad y en el prestigio adicional que le otorgaría la condición imperial.
De los prólogos de sus obras científicas y del contenido de sus obras jurídicas e históricas puede inferirse que había en Alfonso y en sus colaboradores una clara conciencia de la fuerte relación entre el plan político y la empresa cultural, la interconexión de las esferas del saber y del poder.
Un pasaje que explicita esta conciencia puede leerse en el prólogo del Setenario. Allí se nos cuenta que los grandes dignatarios de la corte le piden al rey Fernando III, luego de sus grandes conquistas, que asuma el título de emperador, como ya lo había hecho un antepasado1.
Mas él […] entendió que como quier que fuesse bien e onrra dél e de los suyos en fazer aquello quel consejauan, que non era en tienpo de lo fazer […] porque los omnes non eran enderesçados en sus fechos assí como devían, ante desviauan e dexauan mucho de fazer lo que les convinía que fiziessen segunt fizieron los otros donde ellos venían. Et por ende tenie que deuié fazer segunt ellos fizieron porque cumplidamente meresçiessen ser onrrados como ellos fueron, e que este adereçamiento non se podía fazer sinon por castigo e por consejo que fiziesse él e los otros reyes que después dél viniessen [et que] convenié que este castigo fuesse fecho por escripto para siempre. (Setenario, ed. Vanderford : 22-23)
Traduciendo a términos actuales, la respuesta del rey es que no puede convertir su reino en un imperio porque no están dadas las condiciones, y esas condiciones tienen que ver con la educación del pueblo, por lo que primero es necesario educar al pueblo y hacerlo por escrito. Aquí se ve con claridad cómo se concibe un instrumento cultural para alcanzar un objetivo político; por ello la actividad cultural es entendida como una empresa educativa de gran amplitud. Obviamente, ese “pueblo” a educar no abarca toda la población del reino: se trata de divulgar el saber en ámbitos semiletrados, como la nobleza y la aristocracia urbana (mercaderes, artesanos, profesionales). Esto puede parecer muy modesto a nuestros ojos, porque se trata de minorías privilegiadas (por la sangre o por el dinero) dentro de la sociedad, pero ya esta ampliación resultaba revolucionaria en aquellos tiempos. Otro de los motivos para impulsar esta empresa educativa era la necesidad de formar cuadros para cubrir la cantidad de puestos oficiales requeridos por una administración centralizada.
La gran novedad de este proyecto cultural fue la promoción del castellano a lengua de cultura en un pie de igualdad con el latín. En rigor, lo que hubo fue un ordenamiento lingüístico más completo, según el cual las obras relacionadas con la teología se compusieron en latín, la obra lírica se compuso en gallego-portugués y el resto de los saberes (la ciencia, el derecho, la historia) en castellano.
Esta decisión no fue el resultado de un impulso nacionalista avant la lettre, sino la conclusión lógica surgida de un diagnóstico realista de la situación cultural y educativa del reino (Márquez Villanueva 1994). En el momento en que Alfonso y sus colaboradores están diseñando su proyecto cultural, la ciencia árabe estaba más adelantada que la ciencia europea; la escritura de clerecía, que había tenido su momento de esplendor en la primera mitad del siglo, se encontraba en decadencia (la Universidad de Palencia había resultado una iniciativa educativa efímera); la Iglesia castellana no estaba en condiciones de aportar cantidad y calidad de sabios y maestros para los vastos saberes que pretendía abarcar el rey, el mundo letrado latino no tenía el desarrollo que había experimentado en otras regiones de la Europa occidental y, finalmente, el latín no era un lenguaje apto para trascender los círculos letrados de la clerecía y llegar a ese público semiletrado más amplio.
Ante esta situación, dio amplia participación a judíos y musulmanes, en tanto portadores de una ciencia superior, hizo de la propia corte el agente institucional de la empresa cultural, desplazando a la Iglesia, y eligió el castellano como lengua de difusión.
En el diseño y en la puesta en marcha de este proyecto, Alfonso no fue simplemente un mecenas, ni un promotor cultural, ni un benefactor de sabios y letrados. No responde al modelo del rex philosophus que se promoviera en el siglo XII (y del que la figura de Alejandro Magno en el Alexandreis de Gautier de Chatillon sería un buen ejemplo). Su modelo, como tantos aspectos de su empresa, proviene del mundo hispano-árabe: Al-Hakam II, califa de Córdoba (915-976). Según este paradigma, Alfonso adopta la figura del rex magister, que ejerce la plenitudo potestatis y que, como consecuencia, acepta que con ese poder pleno le cabe la responsabilidad personal sobre todos los aspectos de la vida de su pueblo. También, en el afán educativo de su proyecto, está presente el influjo del ideal del príncipe pedagogo formulado por Averroes en su comentario a la República de Platón. Hay, por tanto, un involucramiento muy profundo del Rey Sabio en la empresa cultural: participa en la concepción de la obra, en la organización de los colaboradores que serán sus ejecutores y en la corrección final del trabajo.
Todo esto pone en evidencia la excepcionalidad de la experiencia alfonsí en el contexto europeo, un rasgo que enfatizaré a lo largo de este ensayo. Si la política lingüística fue ya un hecho inédito en el contexto europeo, no lo fue menos la política cultural. Nadie puede negar la centralidad de las letras francesas en el Occidente europeo, desde al menos el siglo XI hasta fines del siglo XIV, en que esa centralidad se desplazó hacia Italia. Sin embargo, no hubo en Francia un proyecto de la envergadura de la empresa cultural alfonsí hasta el tiempo de Carlos V el Sabio, un siglo después. Tampoco hubo nada parecido antes, a excepción de la intensa labor científica y cultural cumplida en la corte del emperador Federico II –con quien Alfonso X estaba emparentado por vía materna–, en la primera mitad del siglo XIII.
2. La obra historiográfica alfonsí
Cuando Alfonso X convocó a un grupo de colaboradores, en 1270, para proponerles la ambiciosa tarea de redactar una crónica general de España que abarcara desde los tiempos de Noé hasta su propio tiempo, ya poseía una amplia experiencia en la reunión y coordinación de grupos de sabios y letrados (que hoy llamaríamos científicos e intelectuales). Basta pensar en la reunión de astrónomos cristianos, musulmanes y judíos que bajo su guía produjeron las Tablas alfonsíes y los Libros del saber de astronomía, o en la del equipo de juristas encargado de redactar los distintos códigos legales (Fuero Real, Espéculo, Siete Partidas).
La Historia fue el último de los campos del saber (o el último género discursivo) que el Rey Sabio y sus colaboradores abordaron dentro de un amplio espectro en el que entraban las ciencias (astronomía, medicina astrológica, gemología), la tecnología (tratados sobre astrolabios y relojes), la narrativa didáctico-ejemplar (Calila e Dimna), los temas religiosos (Cantigas de Santa María, compilación de vidas de santos), los pasatiempos cortesanos (Libro de axedrez, dados e tablas, tratado de cetrería) y el Derecho. De este modo se completaba también el saber de los tiempos: ya en pleno desarrollo el saber del presente (la ciencia natural, la ciencia médica, la ciencia jurídica) y el saber del futuro (la astrología/astronomía, la tecnología de medición del tiempo y de los astros), ahora tocaba impulsar el saber del pasado: la historia, tanto de España como del mundo.
En el momento en que los cronistas se dedicaban a recopilar las fuentes para su trabajo, el Rey Sabio estaba por cumplir su segunda década de reinado y ya eran visibles las huellas de un lógico desgaste en el ejercicio del poder: conflictos políticos con miembros de la propia familia regia, con los principales nobles del reino y con la jerarquía eclesiástica, problemas económicos derivados de la inflación, la política monetaria y la pesada carga fiscal que soportaba el pueblo llano y los concejos urbanos, crecientes obstáculos internos y externos a sus aspiraciones imperiales (O’Callaghan 1985: 41-67 y 1993:114-130).
De todos modos, el inicio de la empresa historiográfica en ese contexto es signo de la voluntad regia de reafirmar sus convicciones políticas y un curso de acción regido por una concepción monárquica del poder, sin prestar atención a los nubarrones que se acumulaban en el horizonte preanunciando la crisis que ensombrecería el final de su reinado.
La elaboración de los textos cronísticos se desarrolló, entonces, durante el último período del reinado de Alfonso X, entre 1270 y 1284, un período signado por las últimas esperanzas puestas en el éxito de su empresa política y por las amarguras de la derrota final. Pese a esas circunstancias, tanto la Estoria de España como la General Estoria, fueron obras que tuvieron un impacto duradero dentro de la Península y sus proyecciones alcanzaron la época moderna y la fundación de la historiografía española de la edad contemporánea.
El carácter único de la empresa alfonsí en relación con las tradiciones historiográficas vigentes en su época se revela en varios aspectos. Uno de ellos atañe al momento (político) de la enunciación. Se sabe que hay dos situaciones básicas a partir de las cuales se escribe la historia: la victoria y la derrota. Desde una situación victoriosa la historiografía justifica y legitima una hegemonía de hecho. Desde la derrota, la historiografía permite continuar la lucha por otros medios, reivindica una causa perdida, racionaliza los motivos de la derrota y denigra la legitimidad de los vencedores. Pero Alfonso X habla, en principio, desde otra situación: la que delimita un proyecto de hegemonización. En otras palabras: un antes y no un después de que el conflicto se dirima fuera del discurso; una instancia, pues, abierta a la victoria o a la derrota. Cuando Alfonso X enuncia la Historia lleva a cabo una acción discursiva que acompaña la práctica política de administrar el poder y transformar sus términos. Pero, como sabemos, la actividad cronística y legislativa no fue una acción puntual sino que constituyó un proceso; por ello los avatares de la contienda política llevaron a que las instancias finales de ese proceso sí fueran enunciadas desde una situación de derrota. Tal sería el caso de la llamada Versión crítica de la Estoria de España, reelaboración hecha cuando el rey había sido despojado del poder por un levantamiento general del reino en favor de su hijo don Sancho.
Otro aspecto de la excepcionalidad que quería remarcar tiene que ver con el lugar de la enunciación, de enormes consecuencias ideológicas para el desarrollo futuro de la historiografía romance. Como Martin (1997) pusiera de relieve, por primera vez la figura regia pasa de destinatario a enunciador del relato histórico. En efecto, lo habitual en la tradición historiográfica había sido que el cronista, apoyándose en algún tipo de autoridad letrada, en tanto dignatario eclesiástico, obispo o abad, asumía la autoría del relato histórico –por propia iniciativa o por mandato regio– y lo ofrecía al rey como destinatario principal. Pero aun en aquellos casos en que el rey era el comanditario de la labor historiográfica, el prelado-cronista solía trabajar según una agenda propia; tal es el caso del Toledano, por ejemplo, quien, según ha demostrado Peter Linehan, escribía la crónica con el objetivo de argumentar históricamente la supremacía toledana dentro de la Iglesia hispánica (Linehan 2007: 78). No es diferente el panorama más allá de los Pirineos: en el caso de Francia, el rey San Luis fue el comanditario de una compilación de las historias de las dinastías francesas, pero el cronista fue el monje Primat, seguramente bajo supervisión del abad de Saint-Denis, Matthew de Vendôme (Guenée 2016). Cuando Primat entregó su obra terminada, conocida como Roman des rois, al rey Felipe III en 1274 –la misma fecha en que se interrumpía la Versión primitiva de la Estoria de España– quedó establecida una tradición historiográfica (conocida como Les Grandes Chroniques de France) según la cual la Abadía de Saint-Denis asumía la narración del pasado y la Corona francesa la recibía como historia oficial del reino2. Muy por el contrario, el uso de la primera persona en los prólogos de las obras históricas y su identificación mediante la enumeración ritual de todos sus títulos hace de Alfonso el inequívoco autor de las Estorias, el enunciador cronístico dirigiéndose a un destinatario genérico, constituido por el conjunto de sus súbditos –el pueblo–, aunque en los hechos el destinatario real haya sido un grupo mucho más restringido, que apenas trascendía el círculo cortesano. Pero quisiera subrayar también que con el uso de esa primera persona (“Nos, don Alfonso”, “Yo, don Alfonso”), el Rey Sabio ocupa el lugar del cronista-clérigo (obispo o abad), fundando, así, para el género historiográfico, una figura de autor de perfiles absolutamente novedosos. Alfonso X logra, en el plano del discurso, lo que su padre había conseguido en el plano de la praxis política: aprovechar todas las ventajas de fundar el poder regio en la autoridad divina sin pagar el precio de la tutela eclesiástica sobre la dimensión temporal de su investidura. Ocupa el lugar del arzobispo, pero no se siente obligado a sostener su postura ideológica. De esta manera, el rey legislador e historiador impone su voluntad de escritura desde un plano de superioridad absoluta.
2.1. Las crónicas en el seno del dispositivo alfonsí
Otro rasgo singular de las crónicas alfonsíes, en particular de la Estoria de España, es la marcada coherencia con que la obra se articula con la praxis política y cultural regia. Solamente posicionados en esa articulación podemos captar con mayor nitidez la significación de la escritura historiográfica cumplida por los colaboradores alfonsíes: su tarea constituye un acción discursiva en el seno del dispositivo alfonsí.
Apelo al concepto foucaultiano de “dispositivo” para aclarar el funcionamiento y el uso de los textos cronísticos en la Castilla de Alfonso X. Como se sabe, Foucault, al trasladar su foco de interés del ámbito del saber al del poder, acuña el concepto de “dispositivo” como reemplazo y superación de la noción de “episteme”, que se circunscribía al universo del discurso. En cambio, con “dispositivo” busca determinar un conjunto heterogéneo que involucra discursos, instituciones, estructuras arquitectónicas, decisiones regulativas, leyes, medidas administrativas, enunciados científicos, etc. Abarca, de este modo, lo discursivo y lo no-discursivo y resulta del cruce de relaciones de poder y relaciones de saber (Deleuze 1990).
Entre los elementos no discursivos del dispositivo alfonsí que me interesa considerar aquí están los siguientes:
La producción visual espectacular que se manifiesta en los polos extremos de la praxis artística: por un lado la grandiosidad arquitectónica de las catedrales y por otro el trabajo minucioso de la producción de códices regios, de diseño lujoso y profusa ilustración (ambas labores apreciadas hoy como destacados frutos del arte gótico en tierras de Castilla y León). Alfonso X terminó o impulsó la construcción de las catedrales de León, de Burgos y de Toledo, tres puntos neurálgicos de su reino. La catedral de Burgos, que se había comenzado en 1221, se terminó durante su reinado; trabajó allí el mismo maestro que luego haría los planos de la Catedral de León. Esta fue la gran obra de Alfonso, iniciada en 1255 y terminada a principios del siglo XIV. En los vitrales de esta catedral se produce un feliz encuentro entre la lógica que sostiene la empresa cultural alfonsí y la homología profunda que la crítica ha detectado entre el arte gótico y la escolástica medieval, en tanto síntesis de la razón y la fe. La razón, la ciencia, la matemática aportan nuevos elementos para que se cumpla una mejor expresión de la fe como elevación del alma. Pero en el seno de este imaginario cristiano, Alfonso interviene, entre 1270 y 1277, en el programa iconográfico de los vitrales con la magnífica representación de su figura como emperador, acompañado por el papa, en el claristorio de la nave central, y la multiplicación de su imagen regia en diversos lugares (interiores y exteriores) y formas (pictóricas y escultóricas) del templo.
Al mismo tiempo, desde un punto de vista político, sabemos que la catedral es la manifestación más elocuente de un poder consolidado, en la medida en que se necesitan no sólo excedentes de riqueza para afrontar los gastos que implica semejante obra, sino también una organización política eficiente y sostenida en el tiempo para darle continuidad. La planificación, el control de gestión, la dirección y la coherencia en el trabajo concreto nos remiten otra vez a la impronta programática de la praxis alfonsí; para Alfonso no se trataba simplemente de la manifestación artística de la fe, sino que era signo del pasaje a un nuevo plano en el desarrollo político y social de las estructuras de gobierno.
Otro aspecto es el traslado a Toledo de los restos de los reyes visigodos Recesvinto y Wamba. Este segundo caso es muy significativo porque tuvo lugar en la época en que se redactaba la Versión Primitiva de la Estoria de España. La reunión en Toledo, antigua capital del reino godo, de los restos de dos de sus monarcas más significativos, uno, por su obra jurídica, el otro por su actitud defensora de la corona frente a la aristocracia, estuvo pensada para fortalecer el papel de locus histórico de la capital toledana y para afirmar con ello una determinada topografía de la memoria, instrumento eficaz para la fijación de la memoria social (García de Cortázar 2002-2003: 20).
El impacto de la exhibición ceremonial ante el público de estos actos se articula con las “entradas” del rey en las ciudades del reino debido al carácter itinerante de su corte (González Jiménez y Carmona Ruiz: 2012). Lo que vemos aquí en funcionamiento es una política de construcción de memoria y de producción de presencia que me parece central en el dispositivo alfonsí3.
También, la constitución y el mantenimiento de una “corte imperial” cuya magnificencia fue tan proverbial como costosa para las arcas del reino, también contribuyó a la producción de presencia de la figura regia, proyectada a dimensiones internacionales4.
Por último, la fundación de la Orden Militar de Santa María de España, con una misión marítima y una proyección supracastellana, acorde con las ideas y aspiraciones de Alfonso (Torres Fontes 2000-2001). Por ello esta orden de caballería buscaba la protección de Santa María y a la vez se intitulaba de España y no de Castilla, sin más relación con las restantes órdenes militares que su constitución ad modum Calatrauae. Que su jefatura se concediera por decisión soberana al infante don Sancho, realzaba su sujeción directa al monarca. Se condensan aquí varios intereses y líneas ideológicas: la apropiación del imaginario nobiliario y eclesiástico mediante la exaltación del ideal caballeresco y del ideal de cruzada bajo la égida monárquica, cuya resonancia en el relato cronístico de las Partes III y IV de la Estoria de España es innegable.
2.2. Didactismo e ideología en las crónicas alfonsíes
¿De qué modo la obra histórica funciona en el marco ideológico alfonsí, como pieza de este dispositivo? Tal como se aprecia más arriba en la cita del Setenario, hay una manifiesta voluntad pedagógica de la corte letrada alfonsí, poseedora del saber y ansiosa por comunicarlo, que está presente en todas las áreas del conocimiento, pero especialmente en el campo de la ley y de la historia.
Así, por ejemplo, uno de los códigos legales, el Espéculo, no aborda lo estrictamente jurídico hasta el libro IV; antes explica paso a paso y argumenta pacientemente qué son las leyes, cómo deben ser, cómo se deben entender, obedecer, guardar, quién puede dictarlas y por qué. El discurso sigue un orden, organiza sus partes, ilustra con semejanzas, manifiesta, en fin, la voluntad estilística de adoctrinar y no simplemente de formular una norma obligatoria. Paralelamente, el modelo historiográfico alfonsí se afirma en el estrecho lazo de la línea de la Historia como encadenamiento de los Grandes Fechos de los Altos Omnes con la línea de la Política como inventario de las conductas adecuadas para el ejercicio del poder. Entre ambas coordenadas se configura el hecho narrado y su sentido: así como el acontecimiento se moldea narrativamente mediante su actualización y adaptación a las prácticas contemporáneas del rey Alfonso (proyección de la Política en la Historia), así también los acontecimientos ofrecen claros modelos positivos y negativos para esa praxis contemporánea (proyección de la Historia en la Política). De modo que, sea por vía legislativa o por vía historiográfica, el objetivo es imponer normas de conducta social que generen las condiciones necesarias para el establecimiento de un nuevo orden socio-político.
Hay, por supuesto, una dimensión específicamente propagandística de la función ideológica de las crónicas: fundamentar en el pasado histórico el proyecto político alfonsí y particularmente su aspiración imperial.
Esto ya es visible en el nivel macro-estructural de la Estoria de España: la propia organización de la obra responde a esta función. Porque si bien, originalmente , la obra estaba dividida en señoríos, de acuerdo con los distintos pueblos que dominaron la Península Ibérica (griegos, almujuces5, africanos [= cartagineses], romanos, godos; y la marca ideológica se hace visible en la negación a los hispano-árabes de la condición de señores), esta división no prosperó debido a la muy dispar extensión de cada señorío: 13 capítulos para el señorío griego, 2 capítulos para los almujuces, 7 capítulos para el señorío africano, 341 capítulos para el señorío romano y 770 capítulos para los godos. Por lo tanto, la transmisión manuscrita fue imponiendo una división cuatripartita más equilibrada: La primera parte corresponde a la historia antigua, que mayormente se refiere a la historia de Roma. La segunda parte trata sobre el pueblo de los godos, no solo desde el establecimiento del reino visigodo de Toledo, sino desde el origen de los godos en las estepas de la Europa oriental hasta la invasión musulmana. La tercera parte trata mayormente sobre el reino de Asturias y León. La cuarta y última parte está centrada en la historia de los reyes de Castilla. Los núcleos fundamentales de cada parte (Roma, Godos, León, Castilla) remiten, por un lado, a la línea romano-germánica y, por otro, a la línea castellano-leonesa; líneas absolutamente disímiles, pero que terminan convergiendo en la figura de Alfonso X, a la vez rey de Castilla y León y emperador romano-germánico. Como si el Rey Sabio nos dijera que la historia de España se ha venido desarrollando desde los tiempos de Noé para que en el presente llegara él a ordenar el señorío del mundo.
Pero esta línea ideológica propagandística también recorre la textura concreta del relato cronístico, en distintos episodios y determinadas figuras paradigmáticas que pueden leerse como la justificación histórica de un destino imperial: la empresa civilizatoria de Hércules, la historia de Dido y Eneas como gérmen del conflicto entre Europa y África, primero concretado en las Guerras Púnicas y en la actualidad del texto con la guerra santa entre moros y cristianos (estrictamente: benimerines y castellanos), las figuras de Julio César y Carlomagno, el exagerado espacio que ocupa la historia de los emperadores romanos, aunque no tuvieran relación alguna con los sucesos de Hispania6. También lo vemos en el tratamiento que reciben en la General estoria personajes como Nemrod y Alejandro Magno. Pero aquí habría que precisar que esta versión del pasado que apunta a la dimensión imperial encuentra espacio siempre en las secciones de las crónicas referidas al pasado remoto (de Hércules a Carlomagno en el caso de la Estoria de España, de Nemrod a los emperadores Octavio Augusto y Tiberio en la General estoria). La narración del tiempo histórico más cercano –que no alcanza la historia universal pero sí la crónica general de España–, referido a los reyes de Castilla de Fernando I a Fernando III, está atravesado por una trama ideológica que responde a otras pautas, que se apoya en la apropiación de lo que ya veíamos con la acción fundadora de la Orden de Santa María de España: un modelo caballeresco, imbuido de espíritu de cruzada, al servicio de la autoridad regia.
Un último aspecto a considerar de la impronta didáctica de las crónicas y su estrecha relación con la empresa cultural y con el dispositivo alfonsí tiene que ver con el producto concreto del trabajo del scriptorium alfonsí y la concepción del libro que guía ese trabajo.
Si volvemos al final del pasaje del Setenario ya citado, encontraremos allí una frase altamente significativa: que la educación de los súbditos deberá hacer por escrito, es decir, mediante libros, no necesariamente mediante las lecciones orales de maestros. La admiración y la confianza de Alfonso y sus colaboradores en el poder de la escritura se hace muy visible en varios prólogos de sus obras, especialmente en el prólogo de la Estoria de España, donde, si bien el encomio de la escritura traduce un tópico ya presente en el prólogo latino de su fuente principal, De rebus Hispaniae de Rodrigo Jiménez de Rada, Arzobispo de Toledo, las frases subrayan con mayor elocuencia que la escritura no sólo es la invención que logró preservar el saber de la pereza, el olvido y la muerte de los seres humanos, sino que es el instrumento por el cual se logró el avance de las ciencias y la eficacia educativa del discurso de los sabios.
Me interesa subrayar es la posición privilegiada que asumen la escritura como práctica y el libro como instrumento de esta labor político-cultural. El libro, además, suple la presencia regia en la tarea didáctico-política, otorgándosele un poder representacional y comunicativo excepcional. Esto permite entender el significado cultural de un rasgo primordial del libro alfonsí: su carácter auto-explicativo. Me refiero a que, sea cual fuere la materia, el texto aspira a proveer toda la información necesaria para una correcta comprensión, sin remisiones a otros textos ni datos presupuestos; el discurso acoge racionalizaciones, glosas etimológicas, relato de antecedentes y consecuentes, manifestando una confianza absoluta en el poder didáctico de la escritura. Así como en el prólogo del Libro de las armellas o de la Açafeha se nos dice que el rey Alfonso ordenó a su “sabio Rabiçag el de Toledo que le fiziesse bien conplido et bien llano de entender” (Gil 1985: 71) para que –en una suerte de “do it yourself”– cualquiera pudiera construir y usar los instrumentos guiados por la sola lectura de las instrucciones del libro, es lícito conjeturar que un mandato semejante impulsa la redacción de los textos cronísticos.
Una vez finalizada la redacción de cada sección, luego de usar numerosos borradores previos en el complejo proceso de traducción, compilación, prosificación y cronologización de los hechos narrados, se realizaba la copia definitiva en un códice ilustrado de la más alta calidad.
Lo que puede comprobarse en la factura de los códices cronísticos regios conservados, como el Ms. Escurialense Y.1.2 de la Estoria de España o el Ms Biblioteca Nacional de España 816 de la Primera Parte de la General estoria, es que muchos elementos de la mise en page y, sobre todo, de las ilustraciones y miniaturas que acompañan el texto, vienen a reforzar los efectos de sentido que apuntan a legitimar el relato alfonsí como la representación verdadera del pasado (memoria hispánica), del presente (nuevo orden político) y del futuro (gloria imperial del reino).
Dos acotaciones finales. En este tipo de producción manuscrita, propia de un scriptorium regio dotado con ingentes materiales y personal, es lo normal que en la factura de estos códices no intervengan los cronistas, compiladores, redactores y capituladores del texto historiográfico, lo que pondría en duda la perfecta armonía de los diferentes regímenes de representación. En este caso, apelo a la opinión autorizada de Inés Fernández-Ordóñez quien sostiene que “cabría la posibilidad, hasta hoy no demostrada pero no descartable, de que la copia hubiera sido el resultado de la colaboración de copistas profesionales con los historiadores alfonsíes, que también actuarían de amanuenses”(Fernández-Ordóñez 2009: 108, nota 26) y aduce casos similares estudiados en autores latinos del siglo XII y en manuscritos autógrafos ingleses y franceses de la Baja Edad Media. Por último, si en la mentalidad de los historiadores alfonsíes el pasado histórico posee la misma consistencia y estructura que el relato de ese pasado (y por lo tanto, su tarea no es tanto una pretensión de reescritura de la historia como un intento de rehacer el pasado real), de la inspección de estos códices regios puede inferirse que estos objetos escriturarios poseían un plus referencial, como representaciones físicas del pasado histórico. La perfección caligráfica de la copia, la riqueza cromática de sus tintas, la espectacularidad de sus miniaturas, la suntuosidad de una superficie de escritura delicadamente preparada, aportan una garantía extra a quien se asome a los folios de estos códices: en su interior no puede haber otra cosa de la absoluta verdad de todo cuanto sucedió en España o en el mundo y ha sido digno de memoria.